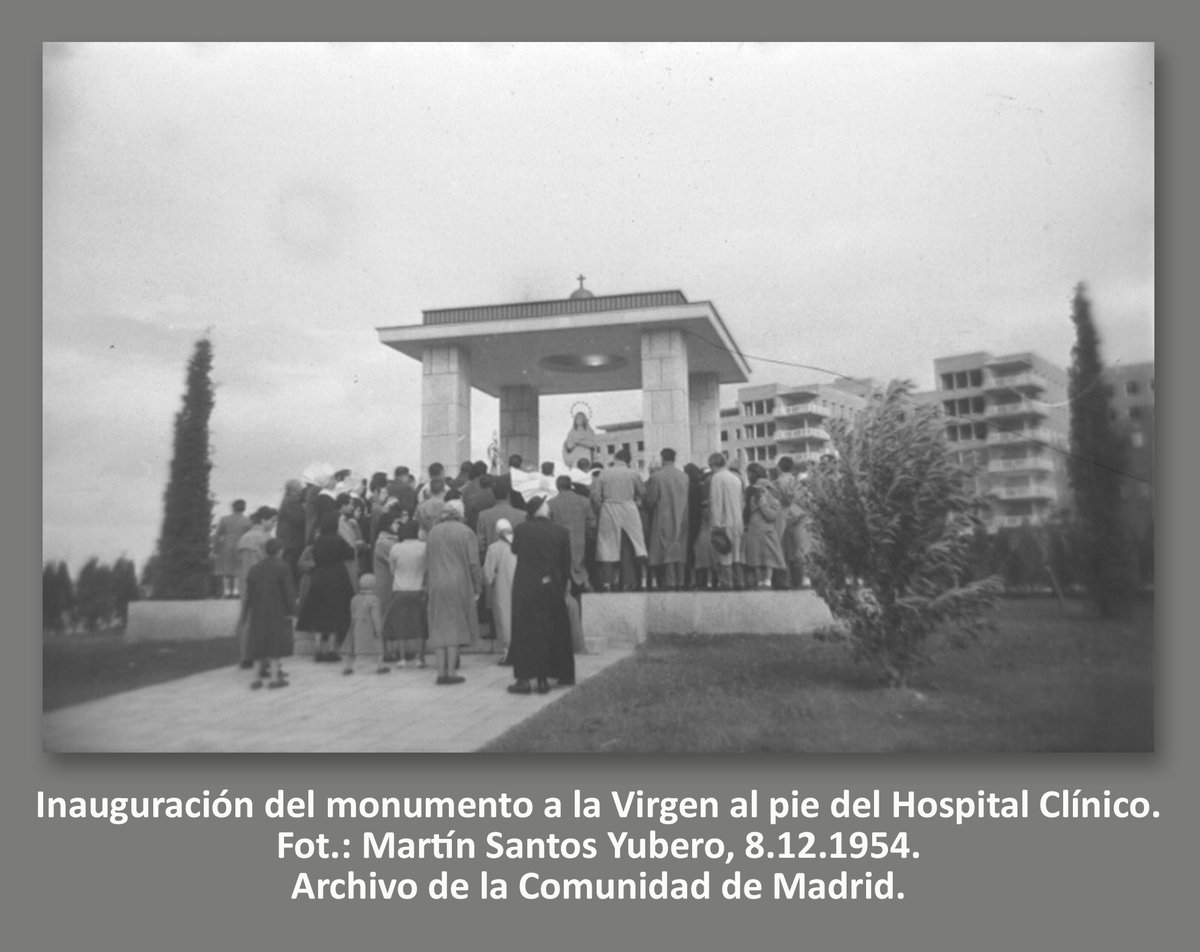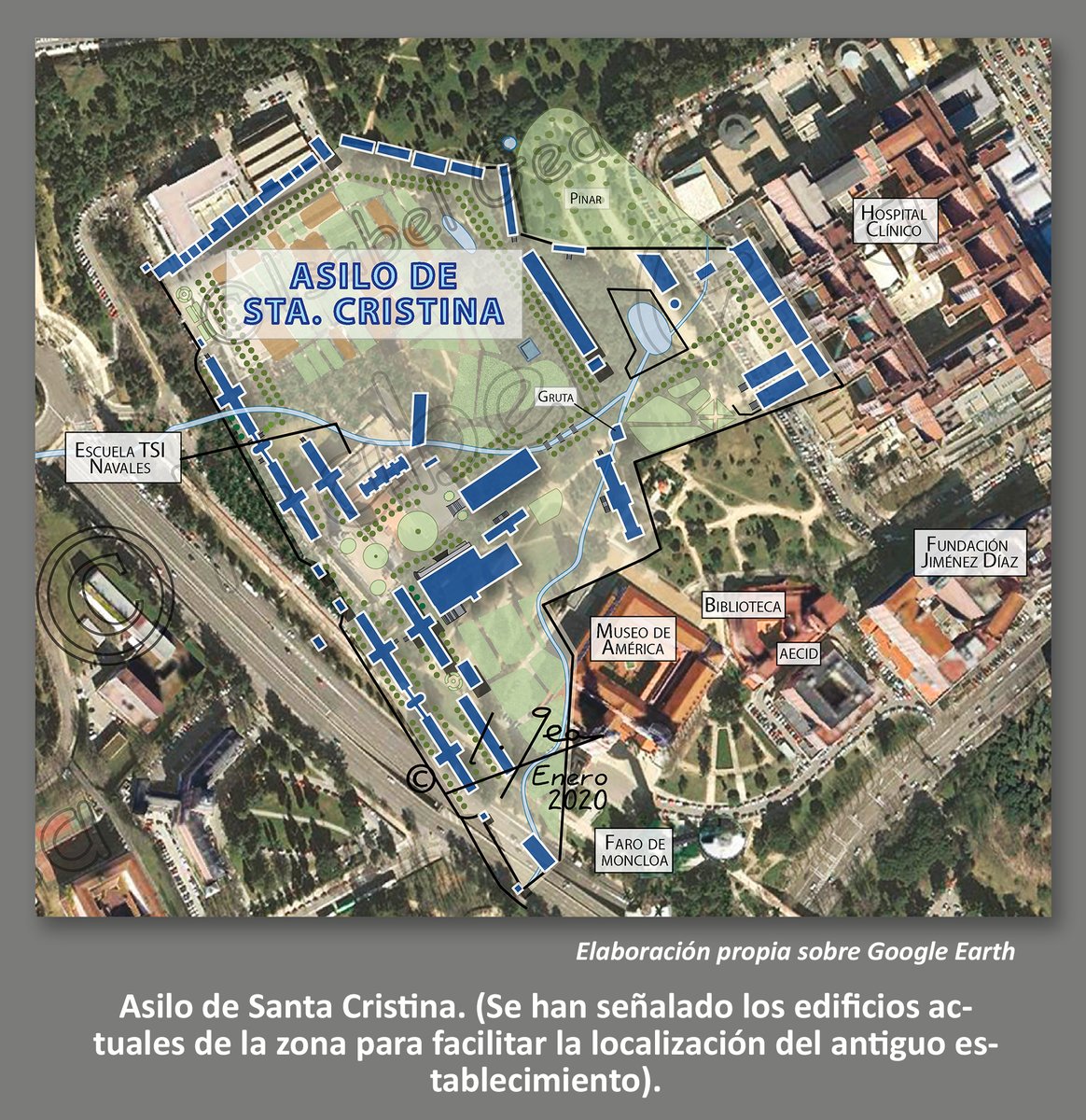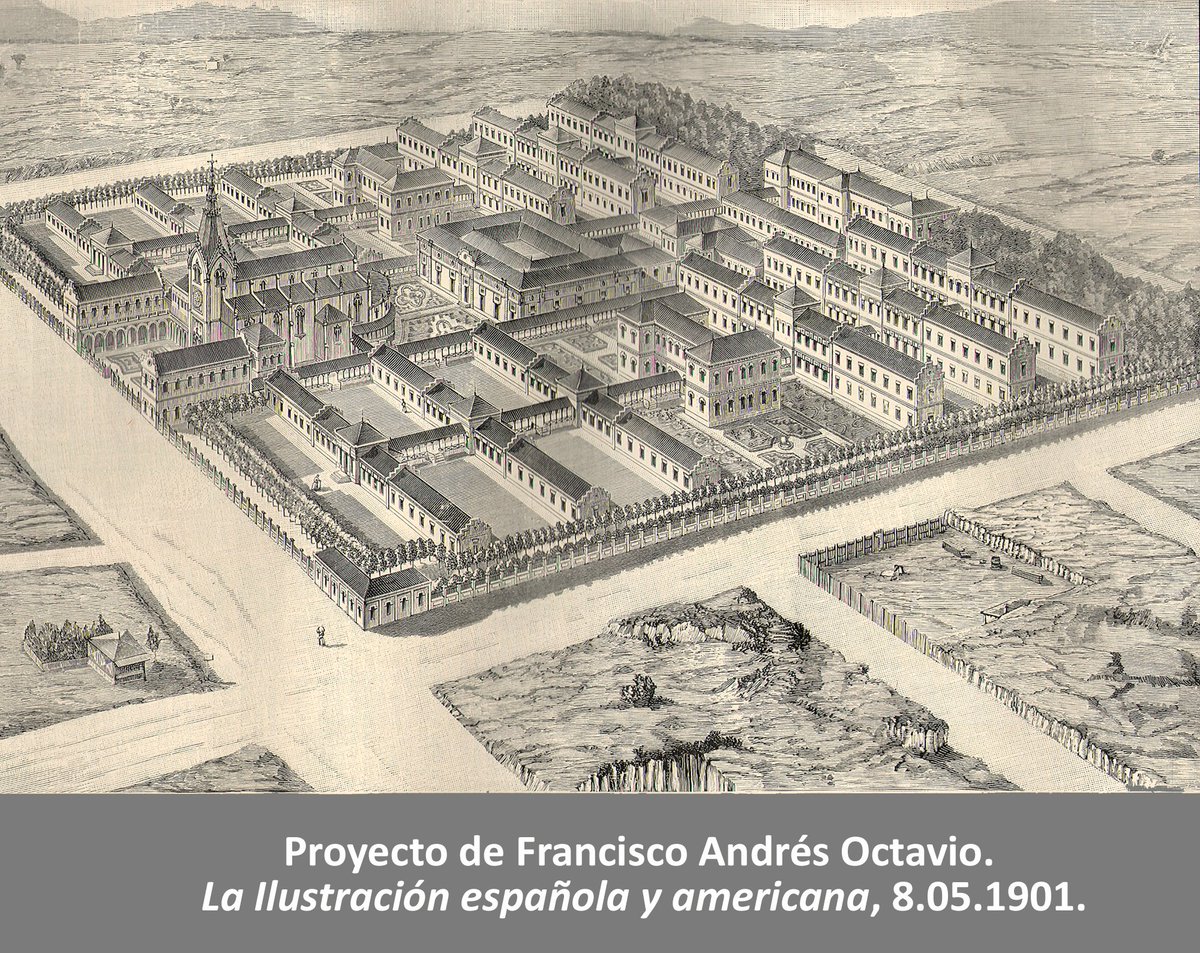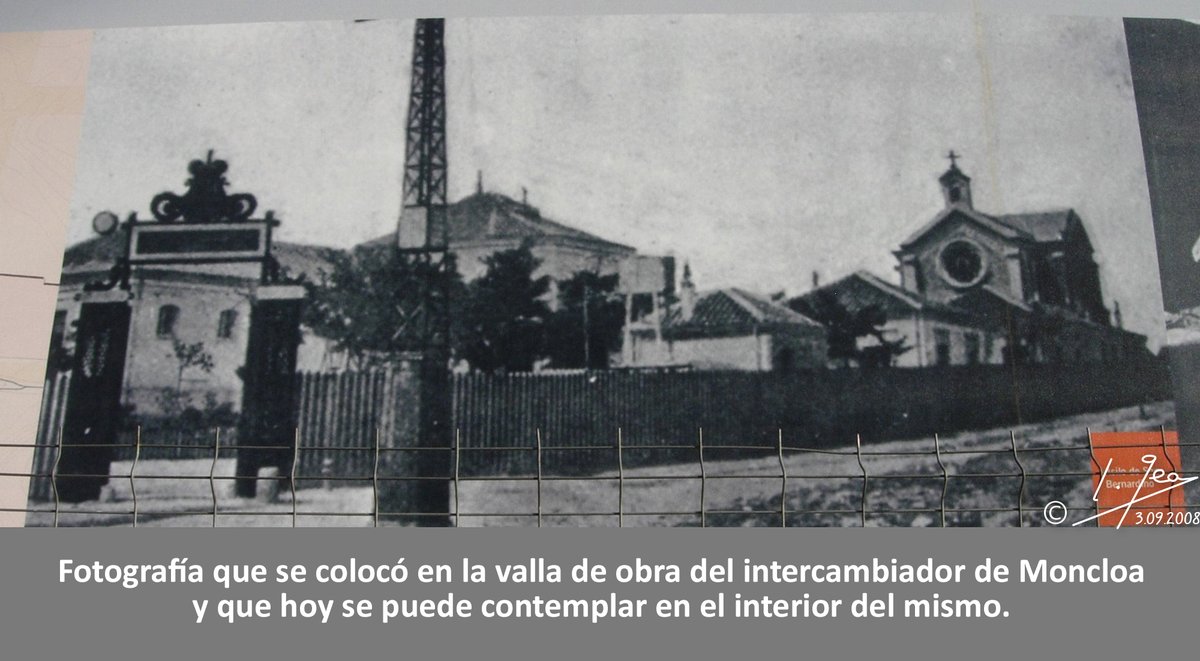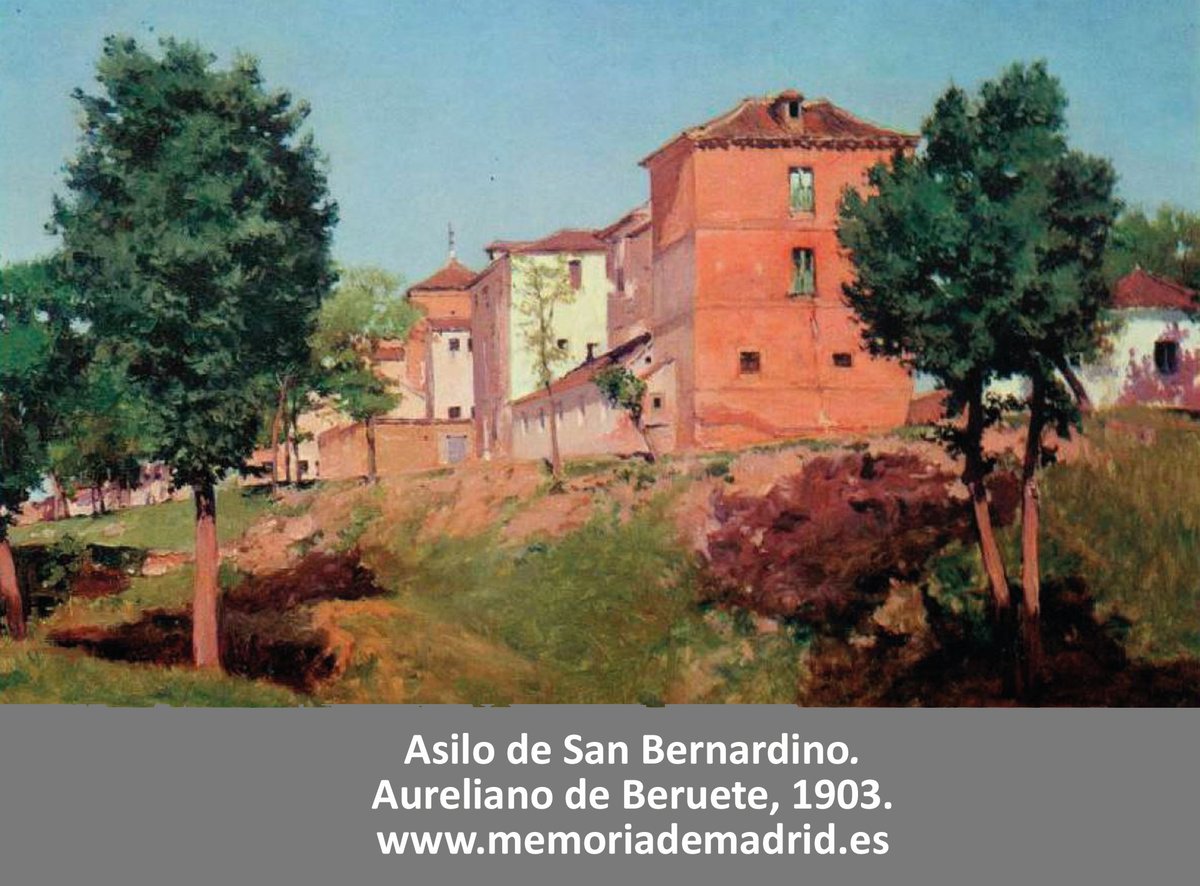1/8 Cuentan las viejas crónicas que en uno de sus paseos por el Real Sitio de El Pardo, Felipe IV se encontró con un hombre que se había colado en el bosque y estaba recogiendo bellotas. 

2/8 Este no reconoció al rey y siguió a lo suyo hasta que el monarca le preguntó por qué se afanaba en llenar el cesto.
─Son para mi familia, tenemos hambre, señor.
El rey quedó impresionado y le dejó que siguiera cogiendo todas las bellotas que pudiera llevarse.
─Son para mi familia, tenemos hambre, señor.
El rey quedó impresionado y le dejó que siguiera cogiendo todas las bellotas que pudiera llevarse.

3/8 Ya en palacio, el rey ordenó que cada 15 de noviembre se abrieran las puertas de El Pardo para que los madrileños pudieran llevarse las bellotas que quisieran.
La costumbre dio lugar a la conocida romería de san Eugenio, la última del año.
(Palacio del Pardo, J. Leonardo).
La costumbre dio lugar a la conocida romería de san Eugenio, la última del año.
(Palacio del Pardo, J. Leonardo).

4/8 Los romeros se citaban frente al convento del Cristo del Pardo.Pasaban el día festivo recogiendo las bellotas entre conversaciones y risas y la algarabía de los chiquillos que se perseguían unos a otros mientras ayudaban a sus padres en la tarea. (Inocencio Mediana, 1910). 

5/8 En 1914, el maestro José Padilla compuso el pasodoble titulado El Relicario. Su primera intérprete, la canzonetista Mary Focela no tuvo éxito y la melodía pasó sin pena ni gloria. El ritmo escogido por el compositor no pegaba con la tristeza de la letra. 



6/8 Poco después, Raquel Meller, vestida de negro, con mantilla y un ramo de claveles rojos en el pecho, popularizó la triste y bella copla cuya letra empezaba diciendo... 

7/8 «Un día de San Eugenio / yendo hacia el Pardo le conocí. / Era el torero de más tronío / y el más castizo de to Madrid...». 

8/8 Dedicado a todos los que hoy celebran su onomástica y, en especial a @Eugenio_R_, maestro iluminador (@corralcpedro dixit) quien, a través de sus pinceles, devuelve a la vida a viejas glorias del ejército español.
@threadreaderapp unroll please
• • •
Missing some Tweet in this thread? You can try to
force a refresh