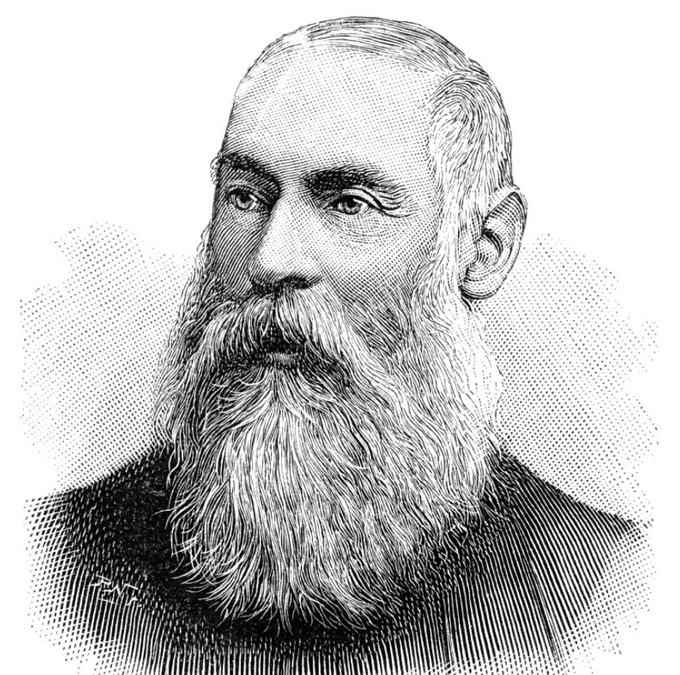En Oriente Medio, en pleno desierto, hay una ciudad llena de rascacielos. Pero no es Dubái, porque estos rascacielos ni son modernos ni son de acero; se construyeron hace más de 400 años con adobe y cal.
Y en cada torre vive una sola familia.
En #LaBrasaTorrijos, Shibam.
🧵⤵️
Y en cada torre vive una sola familia.
En #LaBrasaTorrijos, Shibam.
🧵⤵️

(Se recomienda la lectura de este hilo acompañada de la siguiente banda sonora).
open.spotify.com/intl-es/track/…
open.spotify.com/intl-es/track/…
Shibam se levanta al oeste de la gobernación yemení de Hadramaut, antiguo sultanato que también abarcaba parte del actual Omán y que fue, en su momento, la región más importante del Golfo de Adén.
Rodeada por el desierto de Ramlat al-Sab’atayn, los primeros pobladores de Shibam fueron antiguos beduinos que encontraron en los oasis de la zona un área donde abandonar los modos nómadas y establecerse de forma permanente. 

Shibam no fue ni ciudad ni tuvo rascacielos; fue similar a todas las aldeas del desierto: casas de una o dos alturas con planta cuadrada y cubierta plana colocadas de forma más o menos próxima a grandes plantaciones de regadío que se alimentaban por el oasis. 

También durante esos trece primeros siglos de existencia, la aldea se vio sometida a ataques regulares de beduinos que se aprovechaban de las cosechas que los habitantes de Shibam habían plantado y recogido gracias a sus sistemas de riego.
Sin embargo, en el siglo XVI, una catástrofe trastocó la existencia de la ciudad. Y lo hizo para bien.
Alrededor de 1550, unas lluvias torrenciales provocaron una serie de violentas inundaciones que destruyeron casi completamente las antiguas casas de adobe. 

Como no era plan de abandonar unos oasis tan fructíferos, los supervivientes decidieron reconstruir el pueblo en lo alto de un promontorio cercano. Promontorio que, además, rodearon con una muralla para protegerse de los bandidos. 

Como el promontorio era —y es— relativamente pequeño, para que cupiesen todas las casas, los ciudadanos tuvieron que reducir la superficie que sus viviendas ocupaban en planta. 

Vendría a ser un fenómeno análogo al encarecimiento del suelo que se produjo en el downtown de Chicago a finales del siglo xix. Y su consecuencia también fue similar: los rascacielos. 

Los edificios que se levantaron, y que son los que siguen existiendo y siguen estando habitados, son construcciones de hasta once plantas y más de 40 metros de alto.
Eso sí, todo dentro de una traza cuadrada de unos 5 metros de lado, apenas 25-30 metros cuadrados.
Eso sí, todo dentro de una traza cuadrada de unos 5 metros de lado, apenas 25-30 metros cuadrados.

¿Por qué? Pues resulta que cada una de esas torres esbeltas es una única vivienda. A todos los efectos, SON RASCACIELOS UNIFAMILIARES.
Cada uno arranca con los establos (actualmente garajes) en planta baja y culmina con los dormitorios en las últimas plantas.
Cada uno arranca con los establos (actualmente garajes) en planta baja y culmina con los dormitorios en las últimas plantas.

Entre ellas, una o dos plantas nobles, a menudo de doble altura o altura y media, que alivian la carga de los muros exteriores mediante esbeltos pilares de madera.




Porque, obviamente, los rascacielos de Shibam no están construidos con estructura de acero sino con barro cocido al sol.
Por eso, el perfil de los muros portantes es trapezoidal, ensanchándose en la base y aligerándose según se sube en altura.


Por eso, el perfil de los muros portantes es trapezoidal, ensanchándose en la base y aligerándose según se sube en altura.


Una solución elegantísima que ha necesitado mantenimiento y reconstrucción, pero que también ha resistido el viento, las sequías, los ciclones, las riadas y los ataques a camello y en camioneta.
Durante 400 años.



Durante 400 años.



Era un manera de declarar su valía y fomentar su protección futura, en 1982, la UNESCO declaró la vieja ciudad amurallada de Shibam como Patrimonio Mundial.
Quizás sea necesaria esa protección.
Quizás sea necesaria esa protección.

En la actualidad, en Shibam viven unas siete mil personas y, desde medios occidentales, se la denomina como «la Manhattan del desierto» o «la Chicago de arena», pero yo creo que esta comparación hace algo de menos a la ciudad yemení.
Porque durante cuatrocientos años, las torres de Shibam se han levantado como djinns vigilantes entre la arena y las montañas.
Ancianos vigías del desierto que protegen a sus habitantes y contemplan las arenas desde sus paredes de barro, sus cien cubiertas y sus mil ventanas.
Ancianos vigías del desierto que protegen a sus habitantes y contemplan las arenas desde sus paredes de barro, sus cien cubiertas y sus mil ventanas.

Pero, por desgracia, el viento y la erosión no son las únicas amenazas de estos formidables edificios.
En 2015, un coche bomba detonado por insurgentes del Estado Islámico dañó varias de las torres, y la UNESCO cambió la calificación de Shibam a «Patrimonio en peligro».
En 2015, un coche bomba detonado por insurgentes del Estado Islámico dañó varias de las torres, y la UNESCO cambió la calificación de Shibam a «Patrimonio en peligro».
Sería terrible que una ciudad de casi quinientos años, construida con gigantes de barro pero firmes como el hormigón, desapareciese por la estupidez humana.
Una ciudad de gólems centenarios que se aúpan por encima de la muralla para mirar las palmeras y escuchar los gritos de los niños juguetones y sentir el viento de la arena y el tiempo. 

Si os ha molado el hilo de hoy, no olvidéis hacer RT al primer tuit (aquí abajo 👇)
Y si os gustan mis historias, os va a encantar mi novela, La Tormenta De Cristal.
¡En todas las librerías y a solo 4,27€ en ebook!
➡️
amazon.es/tormenta-crist…

Y si os gustan mis historias, os va a encantar mi novela, La Tormenta De Cristal.
¡En todas las librerías y a solo 4,27€ en ebook!
➡️
amazon.es/tormenta-crist…
https://twitter.com/Pedro_Torrijos/status/1760584513921364342

Y también podéis pasaros por mi Instagram, donde también cuento historias chulas en otro formato.
Esta semana he contado la historia de Whittier, el pueblo donde todos viven dentro del mismo edificio.
➡️ instagram.com/p/C3kfhmNru-V/


Esta semana he contado la historia de Whittier, el pueblo donde todos viven dentro del mismo edificio.
➡️ instagram.com/p/C3kfhmNru-V/


#LaBrasaTorrijos se escribe todos los jueves en directo desde el soleado barrio de Villaverde.
(Fin del HILO 🇾🇪 🏜️🌆)
(Fin del HILO 🇾🇪 🏜️🌆)
• • •
Missing some Tweet in this thread? You can try to
force a refresh