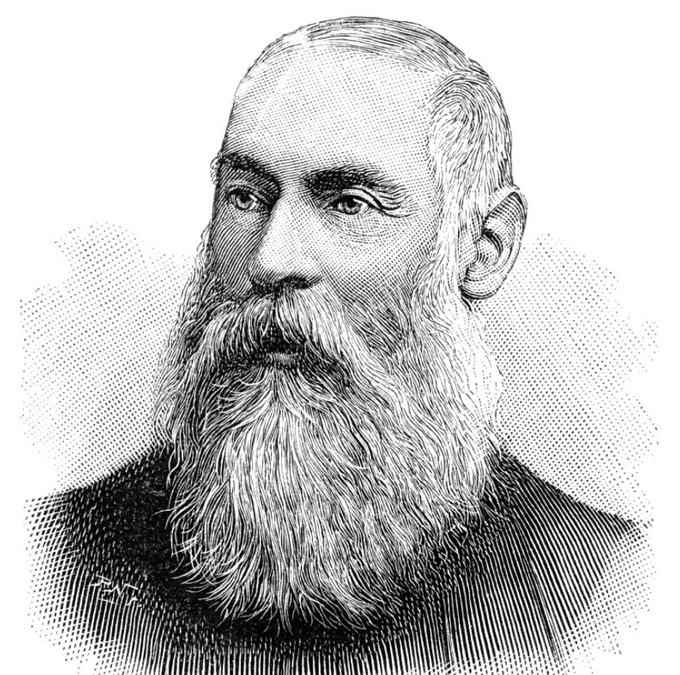En la calle 42 se esconde el lugar más genuinamente extraño de Nueva York. Privado pero libre. Bajito pero tan alto como una catedral gótica.
Porque no es un edificio; es un bosque guardado dentro de un edificio.
En #LaBrasaTorrijos de hoy, la Fundación Ford.
HILO 👇


Porque no es un edificio; es un bosque guardado dentro de un edificio.
En #LaBrasaTorrijos de hoy, la Fundación Ford.
HILO 👇



(Se recomienda la lectura del episodio de hoy acompañado de esta DELICIOSA banda sonora)
open.spotify.com/track/6YKaMiBl…
open.spotify.com/track/6YKaMiBl…
New York, New York.
La ciudad que nunca duerme, la ciudad de Woody Allen, la ciudad que cantó Sinatra y Liza Minelli y Tony Bennet.
La capital del mundo.
La ciudad que nunca duerme, la ciudad de Woody Allen, la ciudad que cantó Sinatra y Liza Minelli y Tony Bennet.
La capital del mundo.

La Gran Manzana es, aparte de una ciudad enorme, una colección de tópicos culturales bien enraizados en el subconsciente colectivo.
Algunos son clichés, pero hay uno absolutamente inapelable: Nueva York es la ciudad de los rascacielos
Algunos son clichés, pero hay uno absolutamente inapelable: Nueva York es la ciudad de los rascacielos

Desde principios del siglo XX, las calles de Manhattan se forman entre las fachadas más altas del planeta. Desde el Flatiron, el Empire State, el Seagram y las trágicamente destruidas Torres Gemelas, los iconos de Manhattan siempre han sido rascacielos. 





Así, aunque Central Park es un pulmón de más de tres kilómetros cuadrados, la imagen de Nueva York sigue estando asociada a los rascacielos. 

Por eso, es curioso que uno de los mejores edificios de Nueva York tenga tan solo doce plantas.
Pero resulta que esas doce plantas contienen el espacio más interesante y también más esbelto de la ciudad. Porque la sede de la Fundación Ford es un bosque dentro de un edificio.

Pero resulta que esas doce plantas contienen el espacio más interesante y también más esbelto de la ciudad. Porque la sede de la Fundación Ford es un bosque dentro de un edificio.


En 1963, la Fundación Ford encargó al arquitecto Kevin Roche y al ingeniero John Dinkeloo el proyecto de su sede, que debía ocupar un solar en el este de la calle 42, junto al recientemente terminado cuartel general de las Naciones Unidas y los muelles del East River.
Sin embargo, la Fundación Ford no es una corporación convencional, es una organización sin ánimo de lucro creada "para recibir y administrar fondos para propósitos científicos, educativos y caritativos, para el bienestar público", según reza su acta fundacional.
O sea, que trata de generar y financiar proyectos centrados en la lucha contra la pobreza, la educación, los derechos humanos o el desarrollo de las artes.
No es un edificio privado al uso porque la empresa que lo ocupa ni siquiera es una empresa.
No es un edificio privado al uso porque la empresa que lo ocupa ni siquiera es una empresa.
Posiblemente por eso el edificio de Roche y Dinkeloo evitaba la silueta más o menos reconocible y más o menos impositiva de un edificio empresarial en Manhattan. O sea, de un rascacielos.
En cambio, la Fundación Ford huye conscientemente de la imagen del rascacielos.

En cambio, la Fundación Ford huye conscientemente de la imagen del rascacielos.


De hecho, huye casi de cualquier imagen característica externa, y concentra todas sus intenciones en crear un espacio común de relación. Desde el exterior, la construcción es apenas un cubo con dos caras de vidrio.
Las FORMIDABLES fotos de Ezra Stoller lo explican muy bien.

Las FORMIDABLES fotos de Ezra Stoller lo explican muy bien.


El edificio ni destaca especialmente pese a los 44 metros de altura que alcanza, entre otras cosas, porque el entorno urbano de Manhattan está plagado de construcciones mucho más elevadas. 

Roche y Dinkeloo querían escapar de la concepción estilística del Movimiento Moderno y regresar a sus principios humanos y espaciales. Es decir concebían la arquitectura moderna como el camino para proporcionar el mejor espacio posible a los ciudadanos.
Y eso hicieron.
Regalaron un bosque a Manhattan.
Un bosque guardado en un precioso cofre de vidrio, escondido al final de una calle.
Tan alto como una catedral gótica, y abierto a todo el mundo.



Un bosque guardado en un precioso cofre de vidrio, escondido al final de una calle.
Tan alto como una catedral gótica, y abierto a todo el mundo.




La Fundación Ford es un edificio de oficinas donde las oficinas no ocupan ni la mitad del espacio, tal y como se en la MARAVILLOSA sección. 

Y cuando he dicho que el bosque está abierto a todos, es que, pese a ser un entidad privada, el acceso al gran atrio acristalado siempre ha sido libre y público.
Por eso, el gran paisajista Dan Kiley se encargó de que fuese el jardín más bello de Manhattan.

Por eso, el gran paisajista Dan Kiley se encargó de que fuese el jardín más bello de Manhattan.


Y por eso, en la reciente rehabilitación, el paisajista Raymond Jungles (sí, es su nombre de verdad) se ha encargado de que siga siendo un oasis en ese rincón de Manhattan. 





Y cuando las vistas apenas alcanzarían al edificio de enfrente, en la Fundación Ford tienen un bosque al alcance de los ojos. Un bosque tranquilo que mezcla con divertida extrañeza sus ramas y sus hojas con la ruidosa urbe que sigue agitándose al otro lado del gran ventanal. 





Pero es que además hay otro regalo. Uno que es imposible de conseguir en Nueva York.
Pensad que, aunque un rascacielos tenga 50, 80 o 100 pisos y llegue a los 200 o 300 metros, solo son una acumulación de plantas, de espacios horizontales convencionales.
Pensad que, aunque un rascacielos tenga 50, 80 o 100 pisos y llegue a los 200 o 300 metros, solo son una acumulación de plantas, de espacios horizontales convencionales.
Así, la experiencia espacial de un rascacielos se reduce a los tres metros de altura libre de una oficina o, todo lo más, el lobby de acceso que, como mucho, alcanzará unos 15 metros.
Sin embargo, el patio de la Fundación Ford ocupa la totalidad de la sección del edificio. Los 44 metros.
La altura de una catedral gótica.
La altura del Panteón de Roma.

La altura de una catedral gótica.
La altura del Panteón de Roma.


La sede de la Fundación Ford se inauguró en 1968 y, tras una reciente rehabilitación, sigue en plena forma bajo el nombre "The Ford Foundation Center for Social Justice"
Sé perfectamente que hay mil lugares para visitar en Nueva York pero este esconde una de las más formidables experiencias de la Gran Manzana.
Una experiencia imposible de encontrar en ningún otro edificio de allí.
Una experiencia imposible de encontrar en ningún otro edificio de allí.
Solo hay que acercarse (el acceso al patio sigue siendo libre), sentarse junto al estanque central y escuchar unos instantes el murmullo del agua... 

...y después levantar la vista hacia ese bosque que crece en el interior de un cofre disfrazado de edificio en un rincón de Manhattan. 

Y con estas tres fotos que resumen muy bien el episodio de hoy, vamos a despedirnos de Roche y Dinkeloo, de Kiley y Jungles, de la Fundación Ford, de Manhattan y de #LaBrasaTorrijos de esta semana.
Si os ha gustado, hacedme RTs, FAVs, follows o cantadme "New York, New York"!


Si os ha gustado, hacedme RTs, FAVs, follows o cantadme "New York, New York"!



Si de verdad os gusta #LaBrasaTorrijos y os hace feliz cada semana durante un ratito, podéis apoyar el proyecto en el patreon: patreon.com/pedrotorrijos
O también podéis hacer una aportación puntual en este enlace TAN fácil: paypal.me/pedrotorrijos
(Es la hora de pasar la gorra!)
O también podéis hacer una aportación puntual en este enlace TAN fácil: paypal.me/pedrotorrijos
(Es la hora de pasar la gorra!)
Y si os apetece, podéis veniros a mi Instagram, donde también cuento historietas muy chulas 😊
⚡️instagram.com/pedrotorrijos_/
⚡️instagram.com/pedrotorrijos_/

Nos vemos en un nuevo capítulo el próximo jueves a la misma hora.
Si os habéis quedado con ganas de viajar a más territorios improbables, todos los episodios de #LaBrasaTorrijos están archivados en mi tuit fijado, que es este hilo de hilos de hilos:
Si os habéis quedado con ganas de viajar a más territorios improbables, todos los episodios de #LaBrasaTorrijos están archivados en mi tuit fijado, que es este hilo de hilos de hilos:
https://twitter.com/Pedro_Torrijos/status/1336747158423408645
Las imágenes del capítulo de hoy son de:
Library of Congress, Richard Barnes/Ford Foundation, Ezra Stoller, Simon Luethi, Shutterstock, KRJD y Google.
Library of Congress, Richard Barnes/Ford Foundation, Ezra Stoller, Simon Luethi, Shutterstock, KRJD y Google.
#LaBrasaTorrijos se escribe en directo todos los jueves desde el soleado barrio de Villaverde.
(Fin del HILO 🌳🌲🌲🌴🏢)
(Fin del HILO 🌳🌲🌲🌴🏢)
(Y en el próximo episodio vamos a viajar al pueblo que se bajó de un monte para dar 120 vueltas alrededor de su plaza) 

• • •
Missing some Tweet in this thread? You can try to
force a refresh