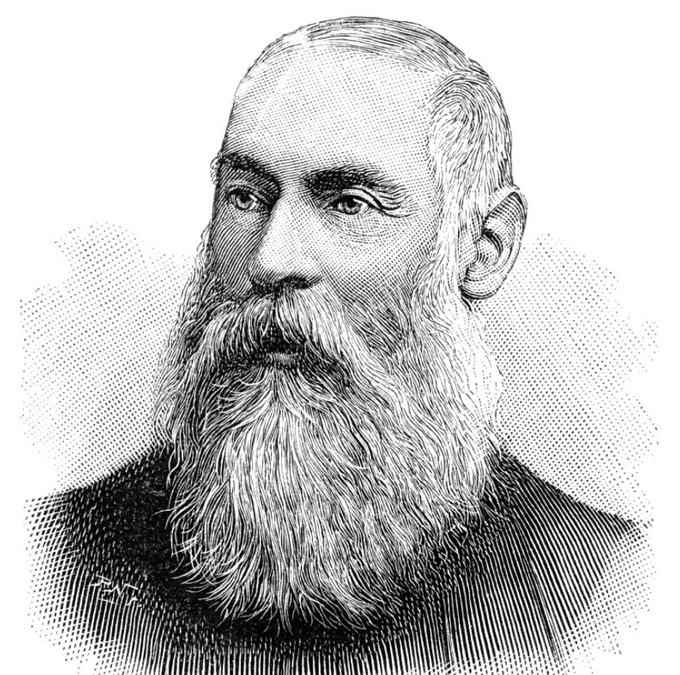En Granada hay un monumental cubo de hormigón. Es la sede de un banco y, desde fuera, parece una caja hermética.
Pero por dentro es una catedral de piedra traslúcida donde llueve el material más lujoso del mundo: la luz.
En #LaBrasaTorrijos de hoy, la Caja de Granada.
HILO👇


Pero por dentro es una catedral de piedra traslúcida donde llueve el material más lujoso del mundo: la luz.
En #LaBrasaTorrijos de hoy, la Caja de Granada.
HILO👇



Siempre que pensamos en Granada pensamos en algo único. En algo que ha hecho de la ciudad nazarí un destino universal, un emblema de la civilización, una cima en la comprensión del mundo:
Las tapas que ponen en los bares.
Las tapas que ponen en los bares.
Si alguien nos pregunta por la arquitectura de Granada muy probablemente le hablemos de los Palacios Nazaríes.
Tal vez del Palacio de Carlos V y, quizá, quizá, de la Catedral, obra de Diego de Siloé con FORMIDABLE fachada barroca de Alonso Cano.
Todos son edificios estupendos.


Tal vez del Palacio de Carlos V y, quizá, quizá, de la Catedral, obra de Diego de Siloé con FORMIDABLE fachada barroca de Alonso Cano.
Todos son edificios estupendos.



Lo que es casi seguro es que no hablemos de la sede de un banco, entre otras cosas porque, para estos casos, solemos imaginar una oficina más o menos anodina y más o menos oscura con empleados más o menos aburridos y clientes bastante aburridos haciendo cola para pagar recibos.
Pues hace casi 20 años, Alberto Campo Baeza construyó en Granada un edificio que desmonta la imagen oscura que se suele tener de un banco.
Porque la sede de la Caja de Granada es un regalo a todos los trabajadores y a quienquiera que se acerque a visitarla: el regalo de la luz.

Porque la sede de la Caja de Granada es un regalo a todos los trabajadores y a quienquiera que se acerque a visitarla: el regalo de la luz.


Se levantó en una zona que, en ese momento, era un área urbana nueva, casi sin personalidad, al otro extremo de donde se alza la Alhambra.
Y esto es clave para entender el edificio. Porque no había competencia (ni diálogo) con nada.
Y esto es clave para entender el edificio. Porque no había competencia (ni diálogo) con nada.
Tal vez por eso (o tal vez porque porque forma parte de la filosofía arquitectónica de Campo Baeza), el edificio toma una forma absolutamente neutra. No destaca en ningún lado, no sobresale desde ningún lugar y en ninguna aproximación.
Es, efectivamente, una caja.
Es, efectivamente, una caja.

Sí, es un cubo de hormigón enorme, monumental. 57 metros de lado por 30 de altura dividido en módulos de 3X3 y flanqueado por dos patios arbolados. 

Y, sin embargo, esta caja casi hermética, casi infranqueable, casi caja fuerte, no es ni hermética ni infranqueable.
Es una esponja de hormigón horadada por más de 500 agujeros.
Es un artefacto para recoger la luz.


Es una esponja de hormigón horadada por más de 500 agujeros.
Es un artefacto para recoger la luz.



Para entender lo preciso del mecanismo: los muros orientados al sur son enormes celosías profundas que tamizan el impacto solar, mientras que las fachadas al norte albergan las oficinas individuales que reciben la luz homogénea mucho más tranquila y adecuada para trabajar. 



Pero es el espacio central dónde la Caja de Granada se entiende verdaderamente y casi de un vistazo.
Todo orbita alrededor de un gran patio cubierto sujeto por cuatro pilares masivos y atravesado por los haces de luz que se vierten desde la cubierta.
Un "impluvium" de luz.

Todo orbita alrededor de un gran patio cubierto sujeto por cuatro pilares masivos y atravesado por los haces de luz que se vierten desde la cubierta.
Un "impluvium" de luz.


Campo le llama "impluvium" a ese espacio como referencia a los patios de la villas romanas pero, también hay una referencia directa a Granada.
Las columnas. Las cuatro columnas tienen *exactamente* el mismo diámetro que las columnas de la Catedral.

Las columnas. Las cuatro columnas tienen *exactamente* el mismo diámetro que las columnas de la Catedral.


(Exactamente)
Seguramente no son exactamente iguales y, de hecho, es posible que todo sea una de los precioso meandros narrativos con los que Campo Baeza describe sus edificios.
Pero a mí me da igual.
Pero a mí me da igual.
Y me da igual porque, la primera vez que entré dentro, me di cuenta de que el edificio no se adscribía a ninguna moda ni ningún posicionamiento.
Y que su auténtico material es atemporal e infinito.
Es la luz.
Y que su auténtico material es atemporal e infinito.
Es la luz.

Es un dispositivo para que la luz de Granada descienda en rayos que varían con el tiempo.
Con las horas del día y con los meses del año. Desde la vertical del mediodía veraniego, hasta las lanzas anaranjadas horizontales que golpean las últimas plantas en un atardecer de otoño.

Con las horas del día y con los meses del año. Desde la vertical del mediodía veraniego, hasta las lanzas anaranjadas horizontales que golpean las últimas plantas en un atardecer de otoño.


Me contó una vez Alberto Campo que a él le contaron que a un empleado del banco, un oficinista "raso", se le saltaron las lágrimas cuando entró por primera vez en el patio.
Se había emocionado genuinamente por la promesa de trabajar —de habitar— en ese espacio.
Se había emocionado genuinamente por la promesa de trabajar —de habitar— en ese espacio.
Quizá esto es otro de esos meandros narrativos o tal vez es una exageración, pero lo que sí es verdad es que TODOS los dueños del edificio (y han sido unos cuantos) están tan orgullosos de él que lo abren a los visitantes como si fuera un museo. 

Y te llevan por todos lados y te pasean de arriba a abajo y, al final, consiguen que el edificio de un banco (quizá el tipo de corporación más antipática del mundo), se considere una joya del patrimonio contemporáneo.
Una caja fuerte pero abierta y porosa donde llueve el sol.

Una caja fuerte pero abierta y porosa donde llueve el sol.


Y con estas tres imágenes que resumen muy bien el hilo de hoy, vamos a despedirnos de Granada, del banco, de la caja fuerte, de la luz y de #LaBrasaTorrijos de esta semana.
Si os ha gustado, hacedme RTs, FAVs, follows o regaladme dinero, mucho dinero, mwahahahaha!


Si os ha gustado, hacedme RTs, FAVs, follows o regaladme dinero, mucho dinero, mwahahahaha!



Si os gustan las historias como esta, me he guardado las mejores para TERRITORIOS IMPROBABLES, el libro de #LaBrasaTorrijos.
Lo podéis pedir en la librería que más os guste y también en TODOS los sitios online de este link: tap.bio/pedrotorrijos
Lo podéis pedir en la librería que más os guste y también en TODOS los sitios online de este link: tap.bio/pedrotorrijos
Si no queréis perderos ningún episodio de #LaBrasaTorrijos, suscribíos a mi newsletter, para que os avise cuando haya uno nuevo: getrevue.co/profile/pedro_…
Y si queréis leer los capítulos antiguos, están
todos archivados en este hilo de hilos de hilos:
Y si queréis leer los capítulos antiguos, están
todos archivados en este hilo de hilos de hilos:
https://twitter.com/Pedro_Torrijos/status/1336747158423408645
Y también podéis pasaros por mi IG, donde estoy contando historias chulas en otro formato ❤️: instagram.com/p/CVNdVH0jSf7/ 

Las imágenes del capítulo de hoy son de:
Fernando Alda, Hisao Suzuki, Roland Halbe, PhotoLanda, GranadaTurismo, Ingo Mehling, Ra-smit, alhambravision y rtyx.
Fernando Alda, Hisao Suzuki, Roland Halbe, PhotoLanda, GranadaTurismo, Ingo Mehling, Ra-smit, alhambravision y rtyx.
#LaBrasaTorrijos se escribe en directo todos los jueves desde el soleado barrio de Villaverde, aunque el episodio de hoy se ha escrito, también en directo, desde la soleada (aunque refresca por la noche) ciudad de Granada.
(Fin del HILO 🌞🌞🌞🌞🌆 💵)
(Fin del HILO 🌞🌞🌞🌞🌆 💵)
(Y en el episodio del próximo jueves, especial #Halloween, vamos a conocer la historia de un pueblo que es un ataúd de madera). 

• • •
Missing some Tweet in this thread? You can try to
force a refresh