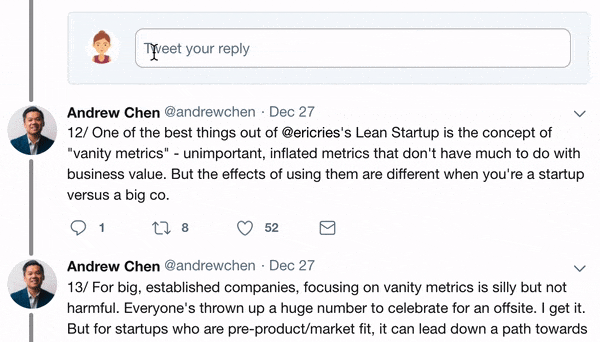Gustavo Bueno, Etnología y utopía.
Capítulo IV. Crítica de la «ilusión etnológica». Resumen:
Capítulo IV. Crítica de la «ilusión etnológica». Resumen:
¿Por qué consideramos como una apariencia el proyecto (intencional) de una ciencia etnológica objetiva, situada en un punto de vista «neutral», «por encima» de cualquier partidismo cultural, en un punto de vista «no etnocéntrico»?
Simplemente porque creemos que semejante neutralidad es totalmente utópica: opera con la hipótesis de que podemos conocer al margen de la evidencia de que nuestros propios pensamientos están ya dados en una cultura, de que la ciencia etnológica es ella misma un producto cultural.
Semejante liberación de la perspectiva de «nuestra cultura» supondría la liberación de toda cultura, que nos depararía la perspectiva neutral. Pero esta perspectiva absoluta –llamémosla la perspectiva cero– es un concepto metafísico: es el «punto de vista de Dios».
El etnólogo que conceptúa metafísicamente su propia ciencia es, en rigor, una variante de quien se cree situado en la perspectiva divina –el gnosticismo– o bien, de quien se cree liberado de toda perspectiva cultural concreta –es decir, el nihilismo, el escepticismo.
Que es, por cierto, un «patrón cultural», o, si se quiere, una institución, un algoritmo mucho más característico del «área de difusión helénica» que de la de los winnebago o de los amazulus.
Lo que muchos etnólogos llegan a considerar como la peculiar sabiduría de su «perspectiva etnológica» –una sabiduría reductora, que oponen a la de los demás científicos y a la de los filósofos– es, sin embargo, una sabiduría trascendental (no científico-categorial).
Pero, desde supuestos materialistas, semejante sabiduría es, más que trascendental, el límite de toda trascendentalidad: es la sabiduría teológica (gnosticismo) o la sabiduría escéptica (el nihilismo) bajo la forma aséptica y «científica» de un neutralismo nivelador.
Ambas destruyen la Filosofía a partir de ella misma. Pero la Filosofía –en cuyo seno se configuró precisamente el «argumento etnológico»: basta recordar a Jenófanes, que sabía que los etíopes representarían a sus dioses en negro– se recupera con la negación de aquellos límites.
@threadreaderapp unroll.
• • •
Missing some Tweet in this thread? You can try to
force a refresh