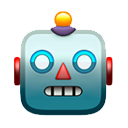Ocho menos cuarto de la mañana. Estoy entrando a la guardia cuando un hombre se me acerca con una sonrisa. (+)
–Doctora –me saluda prolongando la segunda “o” mientras me envuelve en un abrazo inesperado.
Yo me quedo rígida, para variar, con los brazos a los costados del cuerpo.
(+)
Recién cuando se separa me pregunta:
–Se acuerda de mí, ¿no?
Yo me quedo mirándolo, con los hombros apenas para arriba y los labios hacia adentro en una sonrisa, porque de algún lado lo tengo, pero no logro ubicar de dónde.
(+)
–Soy el marido, doctora. Usted salvó a mi mujer.
Ahí ladeo un poco la cabeza, junto las cejas al medio y mantengo el intento de sonrisa. No recuerdo haber salvado a nadie en las últimas guardias, aunque me encantan sus palabras.
(+)
–Todos decían que era el colon irritable. O que estaba loca. Pero no, usted no. Usted le creyó.
Mi sonrisa se amplía, creo saber quién es su mujer. Él sigue.
–Usted dijo que le creía, que algo había, y la estudió, le hizo todo, hasta la “tomoscopía” esa…
(+)
No lo corrijo, solamente lo escucho atenta.
–La cosa es que la operaron, ¿sabe? Y el doctor me explicó que tenía como un coliflor en el intestino y que menos mal que se lo sacaron porque era malo.
Se le rebalsan los ojos de las lágrimas. (+)
–Y ella está bien, doctora, está bien porque le creyó –ahora sí que llora fuerte.
Avanzo hacia él y esta vez soy yo la que lo apretujo. Lo hago fuerte, con palmadas en la espalda y todo. Él se deja abrazar y apoya (+)
–Gracias, doctora. De verdad, gracias por salvarla.
–Esa no fui yo. Esos fueron los médicos que la operaron –le respondo mientras nos vamos soltando del abrazo.
–Ellos también –contesta.
(+)
Me dejo acariciar por sus palabras. Le mando un saludo muy grande para su esposa y les deseo lo mejor. Me despido y entro a la guardia segura de que nada me va a poder robar esta sensación.