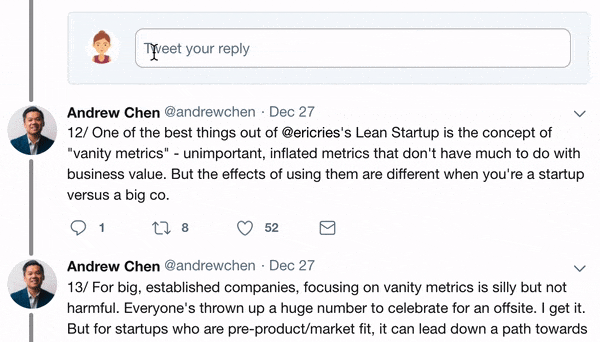#CosasQuePasanEnLaGuardia #139. El hombre del tajo en la cabeza que hasta hace unos segundos tarareaba a Luis Miguel, junta moco –probablemente espeso y verde o, como mínimo, amarillo virando hacia el marrón– primero en la garganta y luego en la boca.
(+)
(+)
(-)
–Ni se le ocurra –lo prevengo mientras le subo, ayudándome con una gasa limpia para no ensuciarme los guantes estériles, el tapabocas de Racing que le decora el mentón.
Son las seis de la mañana. Hace más de media hora que estoy tratando de suturarlo y, entre las (+)
–Ni se le ocurra –lo prevengo mientras le subo, ayudándome con una gasa limpia para no ensuciarme los guantes estériles, el tapabocas de Racing que le decora el mentón.
Son las seis de la mañana. Hace más de media hora que estoy tratando de suturarlo y, entre las (+)
(-) protestas porque la anestesia le quema y el hilo le tira y sus sacudidas de torso y brazos compenetrados acompañando un súbito grito de “Suave, como me mata tu mirada. Suave”, recién voy por el tercer punto de los diez –mínimo– que necesita. “Última guardia”, pienso y (+)
(-) lo repito dos veces. “Ya no queda nada”.
Lo encontró inconsciente y desnudo en una plaza un hombre que paseaba al perro, lo sacudió y, al notar que había revivido, le bajó algo de ropa –una camisa blanca con flores negras que parece nueva y un jogging gris agujereado en (+)
Lo encontró inconsciente y desnudo en una plaza un hombre que paseaba al perro, lo sacudió y, al notar que había revivido, le bajó algo de ropa –una camisa blanca con flores negras que parece nueva y un jogging gris agujereado en (+)
(-) en la pierna derecha– y llamó al SAME. Vino cantando Chayanne desde ahí.
La nuez de Adán del hombre –prominente, en lo chupado de su cuello apenas decorado por una sombra de barba– sube y baja.
(+)
La nuez de Adán del hombre –prominente, en lo chupado de su cuello apenas decorado por una sombra de barba– sube y baja.
(+)
(-)
–No se me caliente, señora, que ya está. ¿No ve? –se baja el tapabocas, abre la boca y saca una lengua de papilas entre verdosas y blanquecinas; el moco ahí no se ve.
Su aliento asesino –una mezcla de chupi barato con vómito reciente– supera la barrera del N95 (+)
–No se me caliente, señora, que ya está. ¿No ve? –se baja el tapabocas, abre la boca y saca una lengua de papilas entre verdosas y blanquecinas; el moco ahí no se ve.
Su aliento asesino –una mezcla de chupi barato con vómito reciente– supera la barrera del N95 (+)
(-) con el barbijo quirúrgico arriba y me obliga a apretar las fosas nasales.
Repito lo de la gasa –esta vez le dejo el tapabocas apenas bajo los ojos– y le imploro que se quede quieto mientras me preparo para dar el punto número cuatro. Una ambulancia avanza (+)
Repito lo de la gasa –esta vez le dejo el tapabocas apenas bajo los ojos– y le imploro que se quede quieto mientras me preparo para dar el punto número cuatro. Una ambulancia avanza (+)
(-) por al lado nuestro con ruedas que parecen soplar en cada vuelta.
–¿Vos no pensás descansar? –le largo a la colega que comanda la trayectoria.
Nos trajo cinco pacientes en las últimas horas. Sacude la cabeza y resopla con ruido a través del barbijo.
(+)
–¿Vos no pensás descansar? –le largo a la colega que comanda la trayectoria.
Nos trajo cinco pacientes en las últimas horas. Sacude la cabeza y resopla con ruido a través del barbijo.
(+)
(-)
–Necesito que febrero sea YA –casi que suspira–. Playita, reposera y “al helado, helado” –lo pronuncia con voz grave que imita el típico canto de heladero y se ríe parecido al perro de “Los autos locos” cuyo nombre no me sale.
(+)
–Necesito que febrero sea YA –casi que suspira–. Playita, reposera y “al helado, helado” –lo pronuncia con voz grave que imita el típico canto de heladero y se ríe parecido al perro de “Los autos locos” cuyo nombre no me sale.
(+)
(-)
La paciente que trae –inmovilizada sobre una tabla, collar de los rígidos en torno al cuello, cabeza vendada, al grito de “duele” con prolongación de la primera E que se repite cada tanto pese a la medicación para el dolor que mi colega le pinchó en el glúteo– tendrá (+)
La paciente que trae –inmovilizada sobre una tabla, collar de los rígidos en torno al cuello, cabeza vendada, al grito de “duele” con prolongación de la primera E que se repite cada tanto pese a la medicación para el dolor que mi colega le pinchó en el glúteo– tendrá (+)
(-) unos ochenta y tantos. Se cayó por la escalera del edificio –su departamento es en el primer piso– y se abrió el cuero cabelludo. Además, su muñeca derecha está en un ángulo raro.
Vive con una cuidadora. Ellas dos con un perrito blanco y un gato naranja. (+)
Vive con una cuidadora. Ellas dos con un perrito blanco y un gato naranja. (+)
(-) Re bueno el gato según el vecino que la encontró al volver de farra –cada tanto le hace las compras a la señora y le echa un ojo cuando la cuidadora y la hija no pueden ir, pero esta vez nadie le pidió que la mirara–; el perro un pichicho rabioso de ladrido demasiado agudo.(+
(-) La cosa es que sola no la dejan salir, pero la cuidadora y la hija no estaban, y se mandó, parece. Él la encontró despatarrada a pleno grito de dolor y llamó a la ambulancia. También le avisó a la hija que estaría viniendo, pero vive lejos.
(+)
(+)
(-)
–La campana. Ya va a sonar… –murmura la mujer en una pausa de sus quejidos e intenta sentarse.
Las tiras de la tabla se lo impiden.
–Yo no sé si no hay unos cuantos oxhidrilos dando vuelta –acota la médica.
(+)
–La campana. Ya va a sonar… –murmura la mujer en una pausa de sus quejidos e intenta sentarse.
Las tiras de la tabla se lo impiden.
–Yo no sé si no hay unos cuantos oxhidrilos dando vuelta –acota la médica.
(+)
(-)
Me hace acordar a una compañera –ya jubilada– que me enseñó unas cuantas cosas apenas empecé a trabajar acá. La primera vez que usó una frase del estilo –creo que fue algo como “los oxhidrilos le emanan por los poros a este ser”– me quedé callada, mirándola, (+)
Me hace acordar a una compañera –ya jubilada– que me enseñó unas cuantas cosas apenas empecé a trabajar acá. La primera vez que usó una frase del estilo –creo que fue algo como “los oxhidrilos le emanan por los poros a este ser”– me quedé callada, mirándola, (+)
(-) a la espera de una explicación que no llegaba. Me preguntó si no había aprendido química en la escuela y, ante mi silencio sostenido, me mandó a oler al cristiano. Fui despacio, intentando evitar que el retumbe de mis tacos sobre las baldosas –en esa época todavía (+)
(-) conservaba un dejo de coquetería– lo despertara. Me agaché hacia ese cuerpo roncante, separé con fuerza los cartílagos de la parte anterior de la nariz e inspiré hondo –aspiré diría– durante unos segundos. Una ráfaga de pis añejo, vómito rancio y vino barato me poseyó. (+)
(-) Ella apareció por el costado y susurró en mi oído: “tremenda curda”. Guardia tras guardia, noche tras noche, borracho tras borracho, repetía incansable lo de los oxhidrilos. “Mejor no ofender a los chupandines”, decía sin aclarar si era para no recibir (+)
(-) la ira de alguno catapultada en forma de vómito o por mero respeto. Hago una nota mental para mandarle un mensaje a ver cómo anda.
–¿Dónde se la depositamos? –el chofer de la ambulancia me trae de vuelta.
Miro alrededor.
(+)
–¿Dónde se la depositamos? –el chofer de la ambulancia me trae de vuelta.
Miro alrededor.
(+)
(-)
El petiso sutura –también en un pasillo– a un chico de pelo verde, paciente de salud mental, que se tajeó con ganas los dos brazos (“con ganas de joder”, acotaría la pelirroja: un montón de cortes, pero ninguno lo suficiente profundo como para provocar un sangrado letal). (+)
El petiso sutura –también en un pasillo– a un chico de pelo verde, paciente de salud mental, que se tajeó con ganas los dos brazos (“con ganas de joder”, acotaría la pelirroja: un montón de cortes, pero ninguno lo suficiente profundo como para provocar un sangrado letal). (+)
(-) La suplente que parece una Barbie le hace un electro acá a la vuelta a otro que vino con dolor de pecho. En las camillas restantes roncan un par de mocosos pasados de alcohol y uno no tan pendejo colmado de merca que hizo destrozos en un colectivo y al que el psiquiatra (+)
(-) puso a hacer noni con un pinchazo generoso. Los dos pacientes con dolor abdominal que esperan al residente de cirugía en extremos opuestos de una misma camilla –el de la izquierda bastante doblado y la de la derecha metiéndole con ganas a un jueguito en el celular (+)
(-) que cada tanto larga algún “plim” seguido de un intento de ovación– se quejan por la demora.
Le propongo a mi colega que vaya haciéndole las radiografías a la señora que fue espaciando cada vez más los gritos de “duele”, mientras yo intento meterle velocidad (+)
Le propongo a mi colega que vaya haciéndole las radiografías a la señora que fue espaciando cada vez más los gritos de “duele”, mientras yo intento meterle velocidad (+)
(-) a la sutura y liberar la camilla. Acepta y se alejan con el mismo soplido con el que llegaron.
El hombre del tapabocas de Racing ahora canta el principio de “Es mejor así” de Cristian Castro con una entonación bastante más agradable que la del tema previo. (+)
El hombre del tapabocas de Racing ahora canta el principio de “Es mejor así” de Cristian Castro con una entonación bastante más agradable que la del tema previo. (+)
(-) Me le sumo en un tarareo bajo y mis hombros se mueven para un lado y para el otro con escaso disimulo. El de seguridad, que justo pasaba cerca, aplaude. Freno y me concentro en la sutura.
Voy por el último punto cuando la colega que reclamaba playa vuelve (+)
Voy por el último punto cuando la colega que reclamaba playa vuelve (+)
(-) con la mujer del perro blanco y el gato naranja que insiste con que va a sonar una campana y lucha contra las correas de la tabla que intentan inmovilizarla. Las placas reposan sobre sus piernas y sí, tiene la muñeca rota; nada más por lo que la médica llegó a ver. Igual, (+)
(-) falta la tomografía de la cabeza.
Le encargo a la enfermera de rulos rubios que vaya llamando al traumatólogo y me ocupo de vendarle la cabeza al animador de fiestas de quince con tapabocas de Racing que ya se encuentra cantando “Ahora te puedes marchar”.
(+)
Le encargo a la enfermera de rulos rubios que vaya llamando al traumatólogo y me ocupo de vendarle la cabeza al animador de fiestas de quince con tapabocas de Racing que ya se encuentra cantando “Ahora te puedes marchar”.
(+)
(-)
Lo hago sentarse en la punta de la camilla de al lado en la que un chico alcoholizado con remera a rayas claras manchadas de vómito y algo que parecería ser fernet, ronca de costado hecho un ovillo –le sube una columna de sangre interesante por la guía de suero y (+)
Lo hago sentarse en la punta de la camilla de al lado en la que un chico alcoholizado con remera a rayas claras manchadas de vómito y algo que parecería ser fernet, ronca de costado hecho un ovillo –le sube una columna de sangre interesante por la guía de suero y (+)
(-) el enfermero de músculos anchos lucha para que estire el brazo–, emite un gruñido que parece incluir un “mamita” y sigue roncando.
Descarto las agujas, el bisturí, los vidrios de la ampolla de anestesia y el camisolín ensangrentado (+)
Descarto las agujas, el bisturí, los vidrios de la ampolla de anestesia y el camisolín ensangrentado (+)
(-) que usé –a falta de pañal– para no enchastrar la camilla y ubicamos, acostada todavía sobre la tabla y con el collar cervical, a la señora del perro blanco y el gato naranja. La médica que la trajo consigue unos para el cambio (nos deja su collar y tabla y se lleva unos (+)
(-) de acá) y se aleja, junto a la camilla de los soplidos, murmurando un “al helado, helado” seguido, esta vez, de una carcajada poderosa.
Arranco a hacerles el examen neurológico a la par a la mujer del perrito blanco rabioso y el gato naranja buenazo y al cantante de (+)
Arranco a hacerles el examen neurológico a la par a la mujer del perrito blanco rabioso y el gato naranja buenazo y al cantante de (+)
(-) fiestas de quince. Cuando le pido al último su nombre y apellido completos, primero se autoproclama Carlitos Balá, luego El Chapulín Colorado, pasa por Alf y finaliza con el Chavo del ocho; recién después me brinda sus datos reales y sí, suena a cantante de los noventa. (+)
(-) Los números del documento me los dicta de dos en dos, intercalando alguna rima cada tanto, y a las preguntas “¿En qué año estamos?” y “¿En qué lugar?” responde con fragmentos de canciones que creo que inventa en el momento. Lo del nombre del presidente (+)
(-) no me lo contesta; afirma que hablar de política trae quilombos y que mejor me canta algo para alegrarme la noche que ni se enteró que ya se fue. Dentro de todo, parece bastante orientado. La señora, en cambio, sigue repitiendo que va a sonar la campana e insiste (+)
(-) con que se tiene que ir. Cree que estamos en los años cincuenta y amenaza con amonestarnos si no formamos fila. Le pido a la enfermera de rulos rubios que le saque un laboratorio y que le coloque una vía con algo más de medicación para el dolor.
Sigo revisándolos. (+)
Sigo revisándolos. (+)
(-) Los dos tienen las pupilas normales y, por el bailecito que se manda el cantante de fiestas de quince, parece que mueve todo perfecto. La mujer, todavía atada a la tabla a la espera del traumatólogo, del lado sano, me aprieta la mano sin problemas, y, al bajarle el (+)
(-) tapabocas de rosas amarillas, su cara no parece desviada mientras me reta.
Le pongo el saturómetro: bastante bien. La presión, también. La ausculto desde los costados como puedo y el aire entra lindo. Alcohol no le huelo –tal vez no tomó lo suficiente como para que surque (+)
Le pongo el saturómetro: bastante bien. La presión, también. La ausculto desde los costados como puedo y el aire entra lindo. Alcohol no le huelo –tal vez no tomó lo suficiente como para que surque (+)
(-) los dos barbijos–, pero sí un exceso de perfume de limón que me hace acordar a mi abuela muerta. Tiro un beso al techo y enseguida miro a los lados buscando testigos, caigo en el escudo barbijístico y me siento una tarada. (+)
(-)
Sigo por la panza de la paciente. “Serás maldita”, me larga apenas se la toco. Le pregunto si le duele y no contesta, solo junta las cejas y me pone cinco amonestaciones de un grito.
Llamo al residente de cirugía para que la evalúe por las dudas. (+)
Sigo por la panza de la paciente. “Serás maldita”, me larga apenas se la toco. Le pregunto si le duele y no contesta, solo junta las cejas y me pone cinco amonestaciones de un grito.
Llamo al residente de cirugía para que la evalúe por las dudas. (+)
(-) Atiende con un “¿Qué pasa?” ronco y dice que ahí viene.
Voy para el tomógrafo. El técnico no está. Enfilo para la habitación y golpeo dos veces, firme, en un intento de ocultar el miedo. Un rugido me previene que no joda y que vuelva en una hora. (+)
Voy para el tomógrafo. El técnico no está. Enfilo para la habitación y golpeo dos veces, firme, en un intento de ocultar el miedo. Un rugido me previene que no joda y que vuelva en una hora. (+)
(-) Insisto con que tengo a una vieja confusa con la cabeza rota y dolor abdominal –ni llego a hablarle del cantante de fiestas de quince– y él sigue con que, salvo que tenga el cerebro desparramado por la camilla, la lleve antes del pase. “Última guardia y (+)
(-) no lo veo por un mes entero”, pienso. “Última guardia”, repito para adentro mío cual mantra.
Agarro todo para suturar a la señora del perro blanco y el gato naranja. Me acerco y le saco la venda. Tiene el pelo platinado bañado de sangre. Se lo revuelvo en busca del corte.(+)
Agarro todo para suturar a la señora del perro blanco y el gato naranja. Me acerco y le saco la venda. Tiene el pelo platinado bañado de sangre. Se lo revuelvo en busca del corte.(+)
(-) Me pone cinco amonestaciones más. Lo encuentro: parece el símbolo de M3rcedes B3nz, aunque no es tan grande como el de mi amigo cantante que pregunta si ya se puede ir. Le explico que no, que falta la tomografía y que le de las indicaciones y (+)
(-) arranca a cantar “No podrás olvidar que te amé como yo nunca imaginé…” mientras baila.
–¿No ve que estoy perfecto, señora? –se ríe y vuelve a cantar.
Sigo con la mujer. El de tráumato aparece, mira las placas, le saca el collar, la revisa y me (+)
–¿No ve que estoy perfecto, señora? –se ríe y vuelve a cantar.
Sigo con la mujer. El de tráumato aparece, mira las placas, le saca el collar, la revisa y me (+)
(-) pregunta si falta mucho para poder enyesarla. Lo mando a hablar con el técnico para apurar la tomografía y me regala un “ni en pedo”.
Intento anestesiar a la señora. No se queda quieta. El traumatólogo le sostiene la cabeza y lo amonesta a él también. (+)
Intento anestesiar a la señora. No se queda quieta. El traumatólogo le sostiene la cabeza y lo amonesta a él también. (+)
(-) Voy por el tercer punto cuando llegan dos ambulancias juntas. Traen un apuñalado –parece que en tórax y abdomen– y un borracho con la cara destruida y la cabeza, también abierta. Lo agarraron entre dos a botellazos para robarle una bolsa de dormir. El cuello y (+)
(-) los hombros se me vuelven de piedra. Les pido que busquen al emergentólogo y a mi compañera Barbie.
El traumatólogo le escribe al residente de cirugía y vuelve a sostener la cabeza de la señora del perrito blanco y el gato naranja que nos expulsa de la escuela. (+)
El traumatólogo le escribe al residente de cirugía y vuelve a sostener la cabeza de la señora del perrito blanco y el gato naranja que nos expulsa de la escuela. (+)
(-) Tiro los hombros para atrás en un intento de aflojarlos, meto aire y lo saco de forma prolongada.
El médico que entró al apuñalado me avisa que el emergentólogo está intubando –junto a un médico de corta estatura– a una mujer a la que le explotó una garrafa y (+)
El médico que entró al apuñalado me avisa que el emergentólogo está intubando –junto a un médico de corta estatura– a una mujer a la que le explotó una garrafa y (+)
(-) que pide que me ocupe. Se me agarrotan la espalda y hasta el tujes. Respiro hondo y cuento hasta tres mientras le señalo –con los dos índices– la cabeza todavía abierta de la mujer de las amonestaciones. Respiro una vez más y le informo que cirugía ya está avisada (+)
(-) de su paciente y que, cualquier cosa, busque a mi compañera Barbie.
Un R1 de cirugía recién estrenado aparece con ojeras negras y voz rasposa. Lo mando a llamar a sus superiores urgente y se queda tildado. Me saco los guantes, agarro el celular y marco.
(+)
Un R1 de cirugía recién estrenado aparece con ojeras negras y voz rasposa. Lo mando a llamar a sus superiores urgente y se queda tildado. Me saco los guantes, agarro el celular y marco.
(+)
En tres minutos aparecen dos residentes más y uno de planta.
Pido camillero para llevar a la señora del perro blanco y el gato naranja al tomógrafo y vuelvo a la sutura. El de primero de cirugía se manda para ahí con el apuñalado y se encargará de pelear con el técnico.
(+)
Pido camillero para llevar a la señora del perro blanco y el gato naranja al tomógrafo y vuelvo a la sutura. El de primero de cirugía se manda para ahí con el apuñalado y se encargará de pelear con el técnico.
(+)
(-)
Vuelve el médico que trajo al borracho de la cara destruida a botellazos. No encontró a Barbie. Tengo ganas de gritarle que aprenda a buscar, que no tiene ocho años, como hacía mi mamá cada vez que encontraba en dos segundos lo que yo llevaba media hora (+)
Vuelve el médico que trajo al borracho de la cara destruida a botellazos. No encontró a Barbie. Tengo ganas de gritarle que aprenda a buscar, que no tiene ocho años, como hacía mi mamá cada vez que encontraba en dos segundos lo que yo llevaba media hora (+)
(-) asegurando que había desaparecido. Me contengo.
El petiso sale del shock-room y me pregunta si necesito una mano.
–Dos mínimo –le señalo con la cabeza al de la cara destruida, al cantante de fiestas de quince y a la mujer del perrito blanco y el gato naranja–. A ese ni lo (+)
El petiso sale del shock-room y me pregunta si necesito una mano.
–Dos mínimo –le señalo con la cabeza al de la cara destruida, al cantante de fiestas de quince y a la mujer del perrito blanco y el gato naranja–. A ese ni lo (+)
(-) vi y a estos dos los tengo que llevar a tomo.
–Respirá –me ordena–. Última guardia, acordate –mira el reloj–. Últimos quince minutos –me palmea la espalda.
Escucho un chirrido que se acerca. Giro y el camillero, enfundado en un camisolín amarillo, levanta una mano (+)
–Respirá –me ordena–. Última guardia, acordate –mira el reloj–. Últimos quince minutos –me palmea la espalda.
Escucho un chirrido que se acerca. Giro y el camillero, enfundado en un camisolín amarillo, levanta una mano (+)
(-) enguantada. Termino la sutura y le vendo la cabeza a la señora mientras el petiso hace lo mismo con el borracho de la cara tajeada, aún sin suturar.
–Quien dice dos, dice tres –se ríe y le indica al médico de la ambulancia que vamos todos para el tomógrafo.
(+)
–Quien dice dos, dice tres –se ríe y le indica al médico de la ambulancia que vamos todos para el tomógrafo.
(+)
(-)
–Me niego a pelearme –prevengo a mi compañero.
Me larga un “vos fumá” y me muero de ganas de hacerle caso.
Llegamos. El técnico revolea un trapo con sangre y desparrama puteadas contra el R1 de cirugía –ya evaporado– mientras pulveriza (+)
–Me niego a pelearme –prevengo a mi compañero.
Me larga un “vos fumá” y me muero de ganas de hacerle caso.
Llegamos. El técnico revolea un trapo con sangre y desparrama puteadas contra el R1 de cirugía –ya evaporado– mientras pulveriza (+)
(-) alcohol sobre la camilla del tomógrafo. Al paciente lo subieron a quirófano. Empujo al Peti con un “ocupate" de esos que me suele regalar el emergentólogo y vuelvo con la señora de las amonestaciones que grita que ahí está la campana. Mi compañero cierra (+)
(-) la puerta con un guiño que pasa del ojo derecho al izquierdo y vuelve al primero. Espero gritos que no llegan.
Las tomografías salen al hilo. Los cerebros están bien, también la panza de la mujer del perro blanco y el gato naranja.
(+)
Las tomografías salen al hilo. Los cerebros están bien, también la panza de la mujer del perro blanco y el gato naranja.
(+)
(-)
–Un alfajor y un café con leche–me informa el Peti apenas sale–. Vamos a medias –sonríe con los ojos.
Levanto los hombros y resoplo.
El de la cara destrozada tiene varios huesos rotos. Les aviso al emergentólogo y al residente de cirugía: los dos me clavan el visto.
(+)
–Un alfajor y un café con leche–me informa el Peti apenas sale–. Vamos a medias –sonríe con los ojos.
Levanto los hombros y resoplo.
El de la cara destrozada tiene varios huesos rotos. Les aviso al emergentólogo y al residente de cirugía: los dos me clavan el visto.
(+)
(-)
Volvemos y sentamos a los tres, amuchados, en la misma camilla. Le estoy terminando de dar las indicaciones al cantante de fiestas de quince cuando una mujer de pelo naranja, probablemente más oscuro que el del gato, se acerca y (+)
Volvemos y sentamos a los tres, amuchados, en la misma camilla. Le estoy terminando de dar las indicaciones al cantante de fiestas de quince cuando una mujer de pelo naranja, probablemente más oscuro que el del gato, se acerca y (+)
(-) abraza a la dueña del animal que la manda a formar fila bajo amenaza de amonestarla.
–¿Está bien mi mamá, doctora? Dígame por favor que está todo bien así no masacro a la cuidadora… –no saluda ni se presenta.
(+)
–¿Está bien mi mamá, doctora? Dígame por favor que está todo bien así no masacro a la cuidadora… –no saluda ni se presenta.
(+)
(-)
Arranco a preguntarle sobre la confusión de la madre –viene desde hace unos años con una demencia–, paso a la tomografía –sin nada agudo– y a la muñeca –rota– y termino por explicarle que igual, por las dudas, le hice un laboratorio y que mis compañeros de la guardia (+)
Arranco a preguntarle sobre la confusión de la madre –viene desde hace unos años con una demencia–, paso a la tomografía –sin nada agudo– y a la muñeca –rota– y termino por explicarle que igual, por las dudas, le hice un laboratorio y que mis compañeros de la guardia (+)
(-) que entra la van a seguir estudiando para ver si fue solo un tropiezo o si hay algo más. La mujer se persigna.
–Basta de cháchara –nos reta la madre–. Todos a la fila que ya sonó la campana.
–Perdone –me larga la hija llevando la cabeza hacia un lado y hacia el otro (+)
–Basta de cháchara –nos reta la madre–. Todos a la fila que ya sonó la campana.
–Perdone –me larga la hija llevando la cabeza hacia un lado y hacia el otro (+)
(-) con sutileza.
De repente siento una mano. Una mano sobre mi hombro. Una mano que no es de la paciente, menos de la hija. Una mano que viene desde atrás. Giro. El Peti, brazo extendido a lo “tomar distancia” de fila de escuela primaria, me guiña el ojo e invita a la mujer (+)
De repente siento una mano. Una mano sobre mi hombro. Una mano que no es de la paciente, menos de la hija. Una mano que viene desde atrás. Giro. El Peti, brazo extendido a lo “tomar distancia” de fila de escuela primaria, me guiña el ojo e invita a la mujer (+)
(-) del pelo naranja a sumarse. Ella mira a la madre, a mí, al Peti, a la madre de nuevo que insiste con un “a la fila”, y, finalmente, se para adelante mío con los ojos sobrepoblados de disculpas. Mira su hombro primero y enseguida mi mano. Extiendo el brazo, (+)
(-) lento, hasta que aterriza sobre el hombro que lo requiere. La señora del perrito blanco y el gato naranja larga un “bien” y el traumatólogo se la lleva, algo más tranquila, para el yeso. La hija murmura un “gracias” y desaparece detrás de ellos.
(+)
(+)
(-)
El Peti le pide a la enfermera una vía con algo para el dolor para el borracho de la cara rota –queda a la espera de los cirujanos– y me rodea los hombros con un brazo pesado.
–Ya no falta nada para que me abandones –su voz me sonríe.
(+)
El Peti le pide a la enfermera una vía con algo para el dolor para el borracho de la cara rota –queda a la espera de los cirujanos– y me rodea los hombros con un brazo pesado.
–Ya no falta nada para que me abandones –su voz me sonríe.
(+)
(-)
Vamos para el kiosco de enfrente. Compramos el alfajor y el café para el técnico y un chocolate para nosotros. Lo buscamos, primero en el tomógrafo y después en la habitación; se evaporó. Seguimos hacia el estar. Son las ocho y cuarto y todavía no vino nadie a (+)
Vamos para el kiosco de enfrente. Compramos el alfajor y el café para el técnico y un chocolate para nosotros. Lo buscamos, primero en el tomógrafo y después en la habitación; se evaporó. Seguimos hacia el estar. Son las ocho y cuarto y todavía no vino nadie a (+)
(-) tomar el pase. Le doy un trago largo a ese café con demasiada leche para mi gusto. “Última guardia”, me digo para adentro. “Última guardia”.
Saco el celular y le escribo un mensaje a mi antigua compañera y cuasi mentora. Le pregunto cómo anda y si tiene ganas de que (+)
Saco el celular y le escribo un mensaje a mi antigua compañera y cuasi mentora. Le pregunto cómo anda y si tiene ganas de que (+)
(-) nos veamos uno de estos días. “Me vendrían bien unos ricos oxhidrilos”, agrego, con dos chops haciendo chin chin y una carita con bonete y silbato de fiesta. La respuesta llega enseguida: una tira de aplausos con un “cuando quieras”. (+)
(-) Golpeo las palmas sobre mis muslos a modo de aplauso disimulado. Se me aflojan los hombros, el cuello, la espalda y hasta los músculos del traste. Vacaciones al fin.
• • •
Missing some Tweet in this thread? You can try to
force a refresh