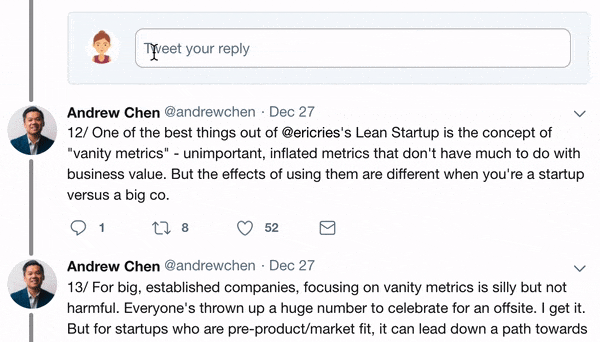#CosasQuePasanEnLaGuardia #136. PRE-COVID. La puerta del consultorio resuena a puños de boxeador. Adentro el residente de cirugía con olor a chivo acumulado de dos días intenta revisarle la panza al paciente que recién le comenté: un chico con un retraso (+)
(-) madurativo –tiene casi veinte, en realidad; veinte menos cinco días– con sospecha de apendicitis que acaba de plegarse sobre sí mismo, enterrando la cabeza contra la panza raquítica de su madre a la cual abrazó cual garrapata. La sangre sube por la tubuladura de la vía (+)
(-) que la enfermera logró colocarle –tras unas cuantas sacudidas y con la ayuda de tres más– en el pliegue del codo. Cierro los ojos y ruego para que no se tape.
El residente acerca su mano de dedos eternos y huesudos por demás al abdomen contorneado (+)
El residente acerca su mano de dedos eternos y huesudos por demás al abdomen contorneado (+)
(-) hacia adelante del paciente. La madera de la puerta se sacude furibunda y el chico suma la flexión de sus rodillas –pies de zapatillas que en algún momento fueron blancas apoyados sobre el borde de la camilla– a la confección de un ovillo humano perfecto, extrayendo en el (+)
(-) ínterin la mano del residente cuyos dedos temí que terminaran compactados en medio de ese embrollo de humano sobrepoblado de pavor. El residente larga un “así no puedo” y la madre se disculpa mientras intenta convencer a su hijo de que no pasa nada y le implora (+)
(-) que se acueste, recalcando que antes se portó tan bien y que ahora solo tiene que hacerlo otro poco. El retumbe de la madera remarca que no nos va a facilitar la tarea.
Salgo y avanzo hacia el de seguridad. “Yo no lo puedo tocar”, larga apenas me ve y me manda a (+)
Salgo y avanzo hacia el de seguridad. “Yo no lo puedo tocar”, larga apenas me ve y me manda a (+)
(-) llamar a la policía. Me acerco al sucucho del orientador y le pregunto qué sabe del que golpea. Tiene setenta y uno y una mordedura que asegura que es letal. Insiste en que necesita tratamiento urgente y que nosotros nos tomamos unos mates tranquilitos, total la que cuelga(+)
(-) de un hilo dental es SU vida y no la nuestra. El orientador revolea los ojos y se lleva la mano a la frente. Me lo imagino de piel amarilla y con ambo azul cual emoticon de Whatsapp. Me río medio segundo. Después respiro hondo, cuento hasta cinco y voy para la sala de (+)
(-) espera.
Abro justo cuando el puño de boxeador retirado impacta sobre la puerta del consultorio en el que imagino al chico de la apendicitis atravesando con la cabeza –de lado a lado– la panza de su madre raquítica.
(+)
Abro justo cuando el puño de boxeador retirado impacta sobre la puerta del consultorio en el que imagino al chico de la apendicitis atravesando con la cabeza –de lado a lado– la panza de su madre raquítica.
(+)
(-)
–¿Podría parar, por favor? –me acerco al hombre–. Estamos atendiendo adentro.
El de seguridad mira desde la puerta.
–¿Y a mí cuando me piensa atender? –ladra la voz rasposa del hombre.
Tiene la mano del otro lado vendada hasta el antebrazo. Al menos con esa (+)
–¿Podría parar, por favor? –me acerco al hombre–. Estamos atendiendo adentro.
El de seguridad mira desde la puerta.
–¿Y a mí cuando me piensa atender? –ladra la voz rasposa del hombre.
Tiene la mano del otro lado vendada hasta el antebrazo. Al menos con esa (+)
(-) no va a poder pegar, pienso.
–Cuando sea su turno, como con todos –le contesto.
–¿Sabe qué pasa, señora? Lo mío no es como lo de todos. Y a mí la inoperancia de este nosocomio me va a terminar matando –las palabras salen catapultadas de entre sus labios carnosos con un (+)
–Cuando sea su turno, como con todos –le contesto.
–¿Sabe qué pasa, señora? Lo mío no es como lo de todos. Y a mí la inoperancia de este nosocomio me va a terminar matando –las palabras salen catapultadas de entre sus labios carnosos con un (+)
(-) dejo de temblor, acompañadas por gotas de saliva que me obligan a correrme un paso y medio al costado y atrás–, así que, o me atienden, o sigo reclamando hasta que aparezca el jefe o el presidente mismo y se haga cargo…
El hombre estira los dedos, los mira, los enrolla, (+)
El hombre estira los dedos, los mira, los enrolla, (+)
(-) apoya el puño sobre la puerta en un arrime lento, suave, pero amenazante y gira la cabeza hacia mí.
–No me obligue a seguir… –propulsa la mandíbula hacia adelante–. Mire que yo no me pienso morir y si tengo que tirar la puerta abajo para que se dignen a salvarme, (+)
–No me obligue a seguir… –propulsa la mandíbula hacia adelante–. Mire que yo no me pienso morir y si tengo que tirar la puerta abajo para que se dignen a salvarme, (+)
(-) la tiro eh… –el labio de abajo vibra con un resto de angustia.
Pienso en la lista –los primeros siete que habían anotados por lo menos eran todos para evaluar acostados y camilla libre, no queda–, en el chico del retraso madurativo hecho un nudo (+)
Pienso en la lista –los primeros siete que habían anotados por lo menos eran todos para evaluar acostados y camilla libre, no queda–, en el chico del retraso madurativo hecho un nudo (+)
(-) imposible de desatar y en la madre con el hijo-nudo incrustado en el abdomen horadado al punto de extraerle unas cuantas lágrimas. Respiro hondo por segunda vez en los últimos diez minutos, cuento hasta cinco y levanto, entre el cuerpo del boxeador retirado y el mío, (+)
(-) una mano que pide tregua.
–¿Quiere explicarme qué le pasó? ¿Por qué cree que se va a morir? –pronuncio resignada.
–¿Acá? ¿No tiene un lugar más acorde? –se queja.
Empiezo con que no, con que adentro gracias si podría hacerlo sentar en la punta de una camilla (+)
–¿Quiere explicarme qué le pasó? ¿Por qué cree que se va a morir? –pronuncio resignada.
–¿Acá? ¿No tiene un lugar más acorde? –se queja.
Empiezo con que no, con que adentro gracias si podría hacerlo sentar en la punta de una camilla (+)
(-) compartida con dos más, que la guardia está repleta así que acá o allá va a ser más o menos igual y una mujer morocha de pelo electrificado me interrumpe.
–¿Y yo? Mire que si es por morirse a mí me va a matar el dolor… –se señala con el mentón el hombro derecho que cuelga(+)
–¿Y yo? Mire que si es por morirse a mí me va a matar el dolor… –se señala con el mentón el hombro derecho que cuelga(+)
(-) hacia delante de una forma completamente antinatural.
Le hago la orden para la placa, le indico cómo ir a rayos y después a tráumato y le mando un mensaje al traumatólogo.
Vuelvo al hombre de la mordedura que otra vez tiene el puño retorcido. Los labios metidos para (+)
Le hago la orden para la placa, le indico cómo ir a rayos y después a tráumato y le mando un mensaje al traumatólogo.
Vuelvo al hombre de la mordedura que otra vez tiene el puño retorcido. Los labios metidos para (+)
(-) adentro parecen contener una mezcla de furia y angustia que no quiero que termine estampando contra la puerta del consultorio del chico-nudo. Lo hago pasar. Una borracha del fondo que viene guardia por medio guardia inventando algo distinto con tal de conseguir (+)
(-) techo y comida grita que ella estaba primero y que la lombriz solitaria la va a asesinar. Larga un eructo y lo acompaña de una carcajada que temo que resuene hasta adentro del consultorio del chico de la apendicitis. Le prometo traerle galletitas si se porta bien y (+)
(-) me regala otro eructo y un “gracias, doqui”.
Hago sentar al hombre de la mordedura en la punta de una de las camillas del pasillo en cuyo extremo opuesto la pelirroja sutura el brazo de un borracho que entona –con afinación bastante (+)
Hago sentar al hombre de la mordedura en la punta de una de las camillas del pasillo en cuyo extremo opuesto la pelirroja sutura el brazo de un borracho que entona –con afinación bastante (+)
(-) agradable–, “we are the champions” de Queen. En el medio hay un hombre que llegó hecho un sapo. Tiene puesta una vía –seguro con corticoides y antialérgicos– y apenas se le desinflaron un poco los párpados. El de la mordedura pispea –con los ojos entrecerrados– a (+)
(-) sus vecinos y apenas apoya los glúteos contra el extremo de la camilla.
Lo invito nuevamente a explicarme. Cuenta que lo mordió –“y con saña”– “un rabioso que seguro además tiene SIDA”. Habla tan bajo que casi tengo que leerle los labios, sobre todo al final. (+)
Lo invito nuevamente a explicarme. Cuenta que lo mordió –“y con saña”– “un rabioso que seguro además tiene SIDA”. Habla tan bajo que casi tengo que leerle los labios, sobre todo al final. (+)
(-) Arranco con que el HIV no se transmite de perros a humanos y que si conoce al animal como para averiguar si está vacunado.
–Claro que tengo la desgracia de conocerlo –contesta ahora algo más fuerte–. Es mi vecino.
–¿Y pudo preguntarle al dueño sobre las vacunas? –insisto.
(+)
–Claro que tengo la desgracia de conocerlo –contesta ahora algo más fuerte–. Es mi vecino.
–¿Y pudo preguntarle al dueño sobre las vacunas? –insisto.
(+)
(-)
–¿A la madre? Esa mujer es una inútil que deja que el irreverente del mocoso haga lo que le plazca…
–¿Y por eso no puede preguntarle un segundo por las vacunas del perro?
–¿Qué perro? –el hombre de las manos de boxeador retirado levanta los hombros a la vez que propulsa (+)
–¿A la madre? Esa mujer es una inútil que deja que el irreverente del mocoso haga lo que le plazca…
–¿Y por eso no puede preguntarle un segundo por las vacunas del perro?
–¿Qué perro? –el hombre de las manos de boxeador retirado levanta los hombros a la vez que propulsa (+)
(-) su cabeza de toro hacia adelante.
–El que lo mordió –pronuncio con la cabeza ladeada.
–Pero si el que me mordió es el mocoso rabioso ese…
–¿El hijo?
–Claro. El salvaje ese.
–No estoy entendiendo me parece. ¿No me dijo que venía por miedo a morirse de rabia? –indago.
(+)
–El que lo mordió –pronuncio con la cabeza ladeada.
–Pero si el que me mordió es el mocoso rabioso ese…
–¿El hijo?
–Claro. El salvaje ese.
–No estoy entendiendo me parece. ¿No me dijo que venía por miedo a morirse de rabia? –indago.
(+)
(-)
–De SIDA. Yo vengo por el SIDA –habla bajo de nuevo–. Pero rabia seguro que también tiene.
Le explico que la rabia está erradicada en humanos hace unos cuantos años así que no tiene que preocuparse por eso. Él asegura que no, que un primo de una vecina de una antigua (+)
–De SIDA. Yo vengo por el SIDA –habla bajo de nuevo–. Pero rabia seguro que también tiene.
Le explico que la rabia está erradicada en humanos hace unos cuantos años así que no tiene que preocuparse por eso. Él asegura que no, que un primo de una vecina de una antigua (+)
(-) amiga de allá, de su pueblo, murió de eso hace no tanto, así que yo estaría “severamente equivocada”.
Insisto con que es imposible, que no hay reportes nuevos de rabia desde hace añares y que es una enfermedad de denuncia obligatoria, pero él sigue. (+)
Insisto con que es imposible, que no hay reportes nuevos de rabia desde hace añares y que es una enfermedad de denuncia obligatoria, pero él sigue. (+)
(-) Dice que los medios no lo divulgaron porque fue todo una gran mala praxis, que los médicos no lo vacunaron a tiempo al pobre cristiano y después ya fue tarde, pero que sí, era rabia, confirmado, y puede que también fuera por mordedura de persona, de la amante, (+)
(-) pero que esa parte no la sabe tan fehacientemente y la mujer no se dejó ver más por el pueblo como para preguntarle.
–Probablemente haya sido otra enfermedad –intento convencerlo.
(+)
–Probablemente haya sido otra enfermedad –intento convencerlo.
(+)
(-)
–Le digo que no, señora. Y ya le voy advirtiendo que voy a exigir la vacuna –pronuncia con el índice de la mano sana en alto.
Cierro los ojos un segundo, meto aire, cuento hasta tres y hago como que fueron cinco. Busco un tacho, solución fisiológica, desinfectante (+)
–Le digo que no, señora. Y ya le voy advirtiendo que voy a exigir la vacuna –pronuncia con el índice de la mano sana en alto.
Cierro los ojos un segundo, meto aire, cuento hasta tres y hago como que fueron cinco. Busco un tacho, solución fisiológica, desinfectante (+)
(-) y unas gasas y le pido que me permita ver la herida.
–Por favor, ¿cómo no? –responde con una sonrisa.
Casi me hace olvidarme de sus golpes en la puerta del consultorio del chico-nudo.
Vuelvo a la herida. Intento descubrírsela y me saca la mano mientras se queja de dolor.
(+)
–Por favor, ¿cómo no? –responde con una sonrisa.
Casi me hace olvidarme de sus golpes en la puerta del consultorio del chico-nudo.
Vuelvo a la herida. Intento descubrírsela y me saca la mano mientras se queja de dolor.
(+)
(-)
–Es que no sabe, señora, cómo me atacó ese bestia… Me enterró con ganas esos dientes de caníbal asesino que tiene…
Aprieto las muelas.
–¿Y usted qué le hizo al nene para que lo muerda? –no me puedo contener.
Me arrepiento apenas termino de pronunciarlo.
(+)
–Es que no sabe, señora, cómo me atacó ese bestia… Me enterró con ganas esos dientes de caníbal asesino que tiene…
Aprieto las muelas.
–¿Y usted qué le hizo al nene para que lo muerda? –no me puedo contener.
Me arrepiento apenas termino de pronunciarlo.
(+)
(-)
–¿Yo? ¿Qué le hice yo? ¿Usted siempre juzga a las víctimas, señora?
Me quedo callada.
–Digo, porque acá al que mordieron fue a mí –ya no habla suave como antes. Va en escalera con un tono compatible a los golpes de la puerta.
(+)
–¿Yo? ¿Qué le hice yo? ¿Usted siempre juzga a las víctimas, señora?
Me quedo callada.
–Digo, porque acá al que mordieron fue a mí –ya no habla suave como antes. Va en escalera con un tono compatible a los golpes de la puerta.
(+)
(-)
El hombre sapo, con los labios algo menos globulosos, lo mira con las cejas juntas.
–Yo soy el que puede haberse contagiado una enfermedad mortal –vuelve a arrancar mi paciente– y solo por sacarlo de mis plantas. Porque eso hice. Ese pecado cometí, señora. El mocoso, (+)
El hombre sapo, con los labios algo menos globulosos, lo mira con las cejas juntas.
–Yo soy el que puede haberse contagiado una enfermedad mortal –vuelve a arrancar mi paciente– y solo por sacarlo de mis plantas. Porque eso hice. Ese pecado cometí, señora. El mocoso, (+)
(-) que ya le digo que de nene no tiene nada, me rompe las plantas y yo fui a sacarle la mano. No sé qué se pensó, pero no le voy a permitir que me verduguee –escupe.
Me corro unos centímetros al costado mientras hago una nota mental para buscar en internet (+)
Me corro unos centímetros al costado mientras hago una nota mental para buscar en internet (+)
(-) si esa palabra existe realmente como verbo.
–¿Se la saca usted o me deja seguir? –pronuncio finalmente mientras le señalo la venda blanca de tejido grueso colocada con una prolijidad exhaustiva.
Le cubre desde la base de los dedos hasta la mitad del antebrazo y me pregunto(+)
–¿Se la saca usted o me deja seguir? –pronuncio finalmente mientras le señalo la venda blanca de tejido grueso colocada con una prolijidad exhaustiva.
Le cubre desde la base de los dedos hasta la mitad del antebrazo y me pregunto(+)
(-) cuántas veces lo habrá mordido y si será cierta la historia de las plantas.
El hombre va retirando, cual catáfilas de cebolla, lo que resultan ser tiras no tan largas de esa venda gruesa que enrolla nuevamente y se guarda en el bolsillo “por si surge otra eventualidad”. (+)
El hombre va retirando, cual catáfilas de cebolla, lo que resultan ser tiras no tan largas de esa venda gruesa que enrolla nuevamente y se guarda en el bolsillo “por si surge otra eventualidad”. (+)
(-) Tendrá previsto volver a ser mordido, pienso.
Debajo de la última capa aparecen su mano, completamente sana, la muñeca, cubierta por una gasa, y el resto del antebrazo, indemne como la primera.
La gasa en cuestión no tiene la más mínima mancha de sangre y, apenas levanto(+)
Debajo de la última capa aparecen su mano, completamente sana, la muñeca, cubierta por una gasa, y el resto del antebrazo, indemne como la primera.
La gasa en cuestión no tiene la más mínima mancha de sangre y, apenas levanto(+)
(-) un extremo, se despega sin dificultad. Debajo, para mi sorpresa, no hay nada. O casi nada. Apenas unas marcas en bajorrelieve de una dentadura algo más grande que la mía. Me quedo mirando, como esperando que de las huellas de dientes brote, aunque sea, una gota de sangre.
(+)
(+)
(-)
–¿Me entiende ahora? –pronuncia el hombre con el labio de abajo tembloroso–. ¿Ve cómo me clavó los colmillos?
Lo miro. Las ganas de gritarle que no puede golpear así la puerta por esto me palpitan en el pecho, en las neuronas, en la garganta.
(+)
–¿Me entiende ahora? –pronuncia el hombre con el labio de abajo tembloroso–. ¿Ve cómo me clavó los colmillos?
Lo miro. Las ganas de gritarle que no puede golpear así la puerta por esto me palpitan en el pecho, en las neuronas, en la garganta.
(+)
(-)
–Ese salvaje me destroza las plantas y son las pocas que me quedaron desde que tuvimos que vender el vivero… –vuelve a arrancar– …ya no sé cómo hacer para salvarlas, y encima ahora me ataca a mí… –la voz se le entrecorta y vibra tenuemente al ritmo del labio inferior.
(+)
–Ese salvaje me destroza las plantas y son las pocas que me quedaron desde que tuvimos que vender el vivero… –vuelve a arrancar– …ya no sé cómo hacer para salvarlas, y encima ahora me ataca a mí… –la voz se le entrecorta y vibra tenuemente al ritmo del labio inferior.
(+)
(-)
Los ojos se le cubren con una fina película de agua.
–Yo me lavé, me pasé merthiol@te, pero es de ese sin color de porquería, no del potente que usábamos antes… Así que no sé cuánto sirva… pero sí sé que no me quiero morir de rabia y, menos que menos, de SIDA.
(+)
Los ojos se le cubren con una fina película de agua.
–Yo me lavé, me pasé merthiol@te, pero es de ese sin color de porquería, no del potente que usábamos antes… Así que no sé cuánto sirva… pero sí sé que no me quiero morir de rabia y, menos que menos, de SIDA.
(+)
(-)
Ahí sí se refriega el par de lágrimas que chorrearon desde sus ojos. La bronca se me licuó entre las neuronas hasta evaporarse.
Le explico que contagiarse HIV no es tan fácil, que no se transmite por piel sana y que hasta yo, que me pinché suturando, tuve (+)
Ahí sí se refriega el par de lágrimas que chorrearon desde sus ojos. La bronca se me licuó entre las neuronas hasta evaporarse.
Le explico que contagiarse HIV no es tan fácil, que no se transmite por piel sana y que hasta yo, que me pinché suturando, tuve (+)
(-) muy bajas chances de contagiarme porque la aguja era maciza y otras cuestiones y no me pasó nada. Hablo de que depende de con qué uno se pincha o corta, de la profundidad de la lesión, de que el dueño de la sangre con la que nos contaminamos sea no solo positivo, (+)
(-) sino que tenga mucho virus circulando y, si no sabemos si lo es, se ve si es alguien de alto riesgo de estar infectado con ese virus.
–Es que ahí está –me interrumpe–. Porque este mocoso es de puro alto riesgo. Y encima le sangraban las encías…
(+)
–Es que ahí está –me interrumpe–. Porque este mocoso es de puro alto riesgo. Y encima le sangraban las encías…
(+)
(-)
–Igual, aunque a él le sangraran, usted tiene la piel sana –intento calmarlo nuevamente.
–Pero es de muy alto riesgo, tiene que tener en cuenta eso… –me interrumpe.
Lavo con solución fisiológica la mordedura como para hacerle algo.
(+)
–Igual, aunque a él le sangraran, usted tiene la piel sana –intento calmarlo nuevamente.
–Pero es de muy alto riesgo, tiene que tener en cuenta eso… –me interrumpe.
Lavo con solución fisiológica la mordedura como para hacerle algo.
(+)
(-)
–A ver… ¿Cuénteme por qué? –pregunto mientras destapo el desinfectante amarronado que espero que le transmita al hombre la misma confianza que el merthiol@te de los de antes.
–Es que es un drogadicto. Un drogadicto destructor de plantas. Uno que no respeta nada y que (+)
–A ver… ¿Cuénteme por qué? –pregunto mientras destapo el desinfectante amarronado que espero que le transmita al hombre la misma confianza que el merthiol@te de los de antes.
–Es que es un drogadicto. Un drogadicto destructor de plantas. Uno que no respeta nada y que (+)
(-) encima muerde…
Paso con una gasa una gota del desinfectante nuevo sobre el bajorrelieve de la dentadura del vecino.
–¿Y a qué es adicto? –le pregunto, como si tuviera alguna injerencia en el caso, mientras corto unas tiras de cinta para pegarle esa gasa que, (+)
Paso con una gasa una gota del desinfectante nuevo sobre el bajorrelieve de la dentadura del vecino.
–¿Y a qué es adicto? –le pregunto, como si tuviera alguna injerencia en el caso, mientras corto unas tiras de cinta para pegarle esa gasa que, (+)
(-) claramente, no amerita el uso de una venda de esas que no sobran en el hospital.
Una mujer rubia de raíces un tercio castañas y el resto, canosas, de unos cincuenta como mucho, aparece desde mi izquierda con una sonrisa de rouge color coral con un dejo nacarado, se acerca(+)
Una mujer rubia de raíces un tercio castañas y el resto, canosas, de unos cincuenta como mucho, aparece desde mi izquierda con una sonrisa de rouge color coral con un dejo nacarado, se acerca(+)
(-) al hombre con un “Ahí estás. No te encontraba” y lo abraza.
–Dígame que va a estar todo bien, doctora. Dígame por favor… –me pide.
Arranco con que sí, con que no es grave la herida, pronuncio esta última palabra –pausa mediante– con cierto titubeo, (+)
–Dígame que va a estar todo bien, doctora. Dígame por favor… –me pide.
Arranco con que sí, con que no es grave la herida, pronuncio esta última palabra –pausa mediante– con cierto titubeo, (+)
(-) como sintiendo que le estoy faltando el respeto al término. Apenas finalizo la oración, antes de que llegue a explicarle el peligro nulo que esa mísera mordedura acarrea, la mujer le encaja un beso al hombre de las manos de boxeador jubilado. Sigue con otro. (+)
(-) Son picos, terminan siendo varios, en tándem: uno, dos, tres, cuatro y no sé si cinco porque dejo de mirar. Mis ojos pasan al techo y agradecen que no arranqué el informe sobre el intento de mordedura con el “su padre” que hace unos años que voy aprendiendo a omitir, (+)
(-) aunque, igualmente, a veces se escapa.
–¿Puedo ver? –la mujer me trae de vuelta.
Miro al hombre. Él sube y baja la cabeza.
Retiro la gasa seca que ni llegué a pegar con las tiras de cinta que cuelgan de la chaqueta blanca de mi ambo.
(+)
–¿Puedo ver? –la mujer me trae de vuelta.
Miro al hombre. Él sube y baja la cabeza.
Retiro la gasa seca que ni llegué a pegar con las tiras de cinta que cuelgan de la chaqueta blanca de mi ambo.
(+)
(-)
La mujer acerca la cabeza y la inclina para un lado primero y luego para el otro, apuntando sus ojos a la herida desde todo ángulo posible.
–Entendí que te había arrancado un pedazo… Salí corriendo del trabajo… –le dice finalmente al hombre con una voz que quisiera (+)
La mujer acerca la cabeza y la inclina para un lado primero y luego para el otro, apuntando sus ojos a la herida desde todo ángulo posible.
–Entendí que te había arrancado un pedazo… Salí corriendo del trabajo… –le dice finalmente al hombre con una voz que quisiera (+)
(-) borrar los besos recién otorgados.
–¿Y vos qué sabés lo que me dolió? ¿Y a mis violetas? –se defiende él–. Encima estamos hablando con la doctora sobre que es de alto riesgo para SIDA y para rabia…
La mujer ahí gira hacia mí.
(+)
–¿Y vos qué sabés lo que me dolió? ¿Y a mis violetas? –se defiende él–. Encima estamos hablando con la doctora sobre que es de alto riesgo para SIDA y para rabia…
La mujer ahí gira hacia mí.
(+)
(-)
–¿Cómo es eso? –me pregunta.
–En realidad, usted me estaba por explicar a qué es adicto el vecino por más que la mordedura no haya atravesado la piel –corrijo al hombre.
–Y sí, porque quiero ver si a usted le gustaría que la muerda un drogón… –me retruca él.
(+)
–¿Cómo es eso? –me pregunta.
–En realidad, usted me estaba por explicar a qué es adicto el vecino por más que la mordedura no haya atravesado la piel –corrijo al hombre.
–Y sí, porque quiero ver si a usted le gustaría que la muerda un drogón… –me retruca él.
(+)
(-)
–¿Drogón? –lo increpa la mujer–. No puedo creer que sigas con eso…
–Y sí. Por algo no es legal. Es una droga. Y el mocoso imberbe, un drogón.
La mujer revolea los ojos como suele hacer el orientador. El hombre se recoloca la gasa sobre la mordedura que cada vez (+)
–¿Drogón? –lo increpa la mujer–. No puedo creer que sigas con eso…
–Y sí. Por algo no es legal. Es una droga. Y el mocoso imberbe, un drogón.
La mujer revolea los ojos como suele hacer el orientador. El hombre se recoloca la gasa sobre la mordedura que cada vez (+)
(-) se nota menos.
–Dígame, doctora, por favor, ¿mi marido puede contagiarse algo por esa nada que tiene? ¿Rabia? ¿SIDA? ¿Sífilis? ¿Algo? ¿O tengo que llevarlo a un manicomio?
Me muerdo los cachetes por adentro para contener la risa.
(+)
–Dígame, doctora, por favor, ¿mi marido puede contagiarse algo por esa nada que tiene? ¿Rabia? ¿SIDA? ¿Sífilis? ¿Algo? ¿O tengo que llevarlo a un manicomio?
Me muerdo los cachetes por adentro para contener la risa.
(+)
(-)
–Nada. Los dientes ni atravesaron la primera capa de la piel– le explico–. Igual, si el vecino consume drogas endovenosas sí trataría de que no lo muerda más…
–¿Endovenosas? ¿Eso le dijo? Porque mire que me lo llevo al loquero… –sigue ella.
(+)
–Nada. Los dientes ni atravesaron la primera capa de la piel– le explico–. Igual, si el vecino consume drogas endovenosas sí trataría de que no lo muerda más…
–¿Endovenosas? ¿Eso le dijo? Porque mire que me lo llevo al loquero… –sigue ella.
(+)
(-)
–No me dijo nada… –murmuro.
–Igual es un vándalo de mierda –escupe el hombre.
–Tiene un principio de autismo. Au-tis-mo. ¿Entendés? –pronuncia ella con los dientes apretados–. Y no es droga, es un remedio. ¿O me vas a decir que vos (+)
–No me dijo nada… –murmuro.
–Igual es un vándalo de mierda –escupe el hombre.
–Tiene un principio de autismo. Au-tis-mo. ¿Entendés? –pronuncia ella con los dientes apretados–. Y no es droga, es un remedio. ¿O me vas a decir que vos (+)
(-) te drogas con el aceite de oliva?
Ahí sí que no puedo contenerme. Giro hacia la pared opuesta para que no se me noten las lágrimas que afloran de la risa.
–Tirá esa gasa ridícula que nos vamos –le ladra la mujer del rouge coral al hombre de las manos (+)
Ahí sí que no puedo contenerme. Giro hacia la pared opuesta para que no se me noten las lágrimas que afloran de la risa.
–Tirá esa gasa ridícula que nos vamos –le ladra la mujer del rouge coral al hombre de las manos (+)
(-) de boxeador retirado–. Disculpe, doctora. Mil disculpas. Ya mismo me lo llevo –pronuncia hacia mi perfil de mejillas mojadas.
Le regalo un pulgar en alto y una cabeza que baja; si intento pronunciar algo sé que va a explotarme una carcajada.
(+)
Le regalo un pulgar en alto y una cabeza que baja; si intento pronunciar algo sé que va a explotarme una carcajada.
(+)
(-)
Vuelvo al consultorio del chico-nudo. Ya no está. Me pregunto si habrán subido a operarlo. Le mando un mensaje al residente para que me cuente y voy para el estar en busca de un paquete de galletitas.
(+)
Vuelvo al consultorio del chico-nudo. Ya no está. Me pregunto si habrán subido a operarlo. Le mando un mensaje al residente para que me cuente y voy para el estar en busca de un paquete de galletitas.
(+)
(-)
Avanzo por la sala de espera hacia la borracha conocida que eyecta un ronquido demasiado potente para su cuerpo adelgazado. Llega con un aroma rancio que me obliga a cerrar la nariz. Le dejo el paquete en la falda y me voy para la entrada de ambulancias todavía (+)
Avanzo por la sala de espera hacia la borracha conocida que eyecta un ronquido demasiado potente para su cuerpo adelgazado. Llega con un aroma rancio que me obliga a cerrar la nariz. Le dejo el paquete en la falda y me voy para la entrada de ambulancias todavía (+)
(-) con las tiras de cinta colgando de la chaqueta del ambo. Me muero de ganas de prenderme un pucho.
• • •
Missing some Tweet in this thread? You can try to
force a refresh