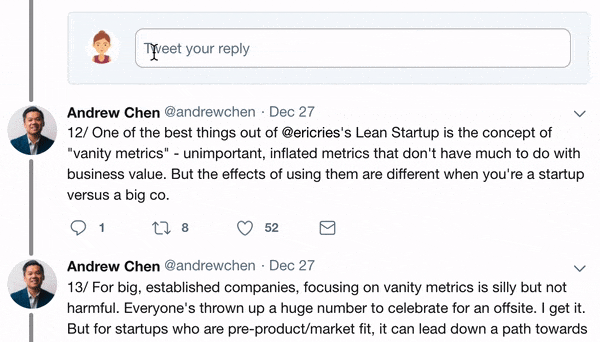#CosasQuePasanEnLaGuardia #134. PRE-COVID. Tres y media de la tarde. Acabo de ubicar en la última camilla libre de las del pasillo –el último tercio compartido, en realidad, del pasillo y de la guardia– a un hombre de setenta y cortos con un ojo de vidrio, dos aritos (+)
(-) brillantes en la oreja derecha y un desmayo en la calle. Desparrama olor a pipa pese a sus tres stents y además tiene un solo riñón que le funciona más o menos.
Está algo pálido y con los músculos de la cara contraídos hacia el centro. Cuando le pregunto si le (+)
Está algo pálido y con los músculos de la cara contraídos hacia el centro. Cuando le pregunto si le (+)
(-) duele el pecho, se lo aprieta con el talón de la mano sobre una camisa a rayas celestes demasiado holgada y tuerce la boca mientras pronuncia que “algo”. El cuello y los hombros se me vuelven de piedra por un instante hasta que me espabilo y corro a buscar el electro. (+)
(-) No está en su enchufe habitual.
Voy consultorio por consultorio hasta que lo encuentro al fondo conectado a un paciente de cirugía que tienen que subir a quirófano en nada por su intestino a punto de reventar. Una (+)
Voy consultorio por consultorio hasta que lo encuentro al fondo conectado a un paciente de cirugía que tienen que subir a quirófano en nada por su intestino a punto de reventar. Una (+)
(-) residente con olor a mandarina lucha con los chupetes que se despegan: el hombre parece un oso de peluche. Me hace acordar a un chico por el que moría de amor en la secundaria. Cuando íbamos a alguna pileta todos lo gastaban con que se sacara el sweater.
(+)
(+)
(-)
Consigo gel del que se usa para poner sondas y se lo ofrezco a la chica del olor a mandarina; los pitutos esos pegan apenas mejor. Termino sosteniéndoselos mientras ella avanza con los botones. En cuanto termina, casi que le arranco el aparato al señor oso y corro (+)
Consigo gel del que se usa para poner sondas y se lo ofrezco a la chica del olor a mandarina; los pitutos esos pegan apenas mejor. Termino sosteniéndoselos mientras ella avanza con los botones. En cuanto termina, casi que le arranco el aparato al señor oso y corro (+)
(-) de vuelta. Los suecos de goma rechinan todo el camino.
Le imploro a los vecinos de camilla que aguanten parados un momento para poder hacerle el electro a mi paciente. El de ochenta de la otra punta me regala un “¿Cómo no?”. Su colonia me (+)
Le imploro a los vecinos de camilla que aguanten parados un momento para poder hacerle el electro a mi paciente. El de ochenta de la otra punta me regala un “¿Cómo no?”. Su colonia me (+)
(-) hace acordar a mi abuelo más coqueto. El de cuarenta y pico del medio se queja de que no puede estar mucho de pie y que por qué no busco un lugar “más adecuado”. Le explico que no hay, que está todo repleto, e insisto en que es solo por unos minutos. Se levanta y no deja (+)
(-) de sacudir la cabeza para un lado y para el otro. Estoy a punto de largarle que no sea desconsiderado cuando noto su pierna derecha –mide el doble de ancho que la izquierda y está bastante rojiza– y me muerdo la lengua.
(+)
(+)
(-)
Arranco con el electro del hombre de los aritos brillantes y el ojo de vidrio sin dejar de pensar en que tengo que apurarme porque es muy probable que el vecino de cuarenta y pico tenga un coágulo en una vena de la pierna que no quiero que le viaje al pulmón, menos que (+)
Arranco con el electro del hombre de los aritos brillantes y el ojo de vidrio sin dejar de pensar en que tengo que apurarme porque es muy probable que el vecino de cuarenta y pico tenga un coágulo en una vena de la pierna que no quiero que le viaje al pulmón, menos que (+)
(-) menos por mi culpa. El tórax resulta amigable en cuanto a lo lampiño, aunque el aroma a pipa mezclado con transpiración de dos o tres días me cachetea apenas se desabrocha la camisa dos talles más grande de lo necesario manchada con algo marrón que espero que sea café.(+)
(-) Aprieto la nariz y acelero. Le paso un algodón con mucho alcohol por las muñecas y los tobillos más delgados que los míos, sigo por el pecho raquítico, coloco los chupetes que se agarran con fuerza entre sus costillas marcadas, (+)
(-) las pinzas que tienden a bailarle y verifico que todos los cables estén en su lugar. Pongo el aparato en manual, toco para que empiece y le insisto a la flecha de la derecha para que le meta pata.
Voy por la mitad cuando se apaga. Le doy a la tecla de encendido (+)
Voy por la mitad cuando se apaga. Le doy a la tecla de encendido (+)
(-) para un lado y para el otro, prende, avanza unos centímetros el papel y de vuelta lo mismo. Puteo para adentro a la chica del olor a mandarina que lo usó desconectado pese a tener enchufe a mano en el consultorio. Cruzo el cable –por suerte no es tan corto– a través (+)
(-) del pasillo hasta un toma medio escondido cerca del piso mientas prevengo a la pediatra que viene mirando una placa para que no termine con la frente abierta; lo único que me falta es tener que suturarla.
El camillero llega justo con la silla de ruedas y una chica con (+)
El camillero llega justo con la silla de ruedas y una chica con (+)
(-) la pierna enyesada. Le pido que aguante, pero ya está pisoteando el cable impunemente con las ruedas.
Le largo un “gracias” y vuelvo al aparato que ahora sí que queda prendido. Comenzar, flecha derecha, flecha derecha y salta otro error. Se quedó sin papel. (+)
Le largo un “gracias” y vuelvo al aparato que ahora sí que queda prendido. Comenzar, flecha derecha, flecha derecha y salta otro error. Se quedó sin papel. (+)
(-) Escupo media puteada y el hombre de ochenta se ríe. El de la pierna inflada sigue sacudiendo la cabeza con la mandíbula hacia adelante; parece un bulldog enojado. Les pido que me esperen otro segundito más y me pongo a revolver puertas y cajones varios en busca (+)
(-) de un rollo; nada. El enfermero alto morocho de la sonrisa de pocitos me consigue uno y casi que le zampo un pico.
Vuelvo y lo meto en el aparato; tira el mismo error de antes. Lo apago y prendo otra vez; sigue igual. Considero pegarle una piña –un golpe seco con el lado (+)
Vuelvo y lo meto en el aparato; tira el mismo error de antes. Lo apago y prendo otra vez; sigue igual. Considero pegarle una piña –un golpe seco con el lado (+)
(-) del meñique de mi puño en realidad– como hacía con la CPU del carromato que tenía por computadora hasta hace unos años. Había que sacudirla cada tanto porque se quedaba tildada y solo así volví a la vida. Cierro los dedos, formo el puño, (+)
(-) miro mi mano, el aparato y estoy a punto de atacar cuando el enfermero del casi pico se acerca, abre la tapa donde va el papel, agarra un pedazo de cartón doblado, lo ubica empujando el rollo para arriba, cierra y, ante mi desconcierto, termina de hacer el electro. (+)
(-) Tiene los pocitos más marcados que nunca y le brillan los ojos. Lástima que huele a clorhexidina. Además, está por casarse con otra enfermera que me cae muy bien. Le agradezco chocando los cinco y me ayuda a desconectar todo del paciente.
(+)
(+)
(-)
Pispeo el electro –tiene de todo, es raro y no tan horrible pero sí, feo– y el de la pierna hecha un salchichón se queja porque el del dolor de pecho sigue acostado. Poso la vista en el paciente del ojo de vidrio. Parece dormido. Los músculos de la espalda, hechos piedra (+)
Pispeo el electro –tiene de todo, es raro y no tan horrible pero sí, feo– y el de la pierna hecha un salchichón se queja porque el del dolor de pecho sigue acostado. Poso la vista en el paciente del ojo de vidrio. Parece dormido. Los músculos de la espalda, hechos piedra (+)
(-) de nuevo, impulsan mi mano hacia su cuello. Le estoy buscando el pulso cuando abre los ojos y el sano me mira sobrepoblado de confusión.
–Algo no anda bien –dice.
Respira rápido.
Le indico que se quede acostado y corro hacia la cardióloga (+)
–Algo no anda bien –dice.
Respira rápido.
Le indico que se quede acostado y corro hacia la cardióloga (+)
(-) con el electro en la mano –me olvido del señor de ochenta, del de la pierna y de su coágulo que ojalá que no viaje al pulmón por este ratito de solidaridad–; efectivamente algo no está bien.
Llego y le entrego el papel enrollado de forma bastante más desprolija (+)
Llego y le entrego el papel enrollado de forma bastante más desprolija (+)
(-) de lo habitual (ni pude escribirle atrás el nombre y apellido). Está comiendo una ensalada de pollo, lechuga y zanahoria y tiene una tirita naranja entre las paletas.
–Ni almorzar en paz se puede –putea con media sonrisa que exhibe aún más la tira naranja.
(+)
–Ni almorzar en paz se puede –putea con media sonrisa que exhibe aún más la tira naranja.
(+)
(-)
Hace un rulo con los dedos de la mano extendidos en señal de que le cuente. Apenas pronuncio lo de los stents, la pipa y el temita renal abandona su ensalada y me pide que la acompañe.
El hombre de ochenta está reclinado contra la pared del costado de la camilla con una (+)
Hace un rulo con los dedos de la mano extendidos en señal de que le cuente. Apenas pronuncio lo de los stents, la pipa y el temita renal abandona su ensalada y me pide que la acompañe.
El hombre de ochenta está reclinado contra la pared del costado de la camilla con una (+)
(-) pierna flexionada –planta contra los azulejos– como si tuviera veinte.
–Tienen que ayudarlo. No se lo ve tan bien –señala al señor del ojo de vidrio que otra vez tiene la mano sobre el pecho.
El de la pierna salchichón insiste con un "falta mucho" como los que (+)
–Tienen que ayudarlo. No se lo ve tan bien –señala al señor del ojo de vidrio que otra vez tiene la mano sobre el pecho.
El de la pierna salchichón insiste con un "falta mucho" como los que (+)
(-) no me cansaba de repetir de chica en los viajes familiares a la costa.
–Me duele –pronuncia apenas la cardióloga lo mira con ojos de rayo láser.
Ahí ella agrega a su cara una sonrisa de Barbie y le contesta que no se preocupe, que ya nos llevamos al señor, (+)
–Me duele –pronuncia apenas la cardióloga lo mira con ojos de rayo láser.
Ahí ella agrega a su cara una sonrisa de Barbie y le contesta que no se preocupe, que ya nos llevamos al señor, (+)
(-) mientras le pide al enfermero de los pocitos una vía y un laboratorio para el paciente y a mí, ayuda con conseguir un camillero.
Lo hago llamar por altoparlante avisando que es urgente y, como nunca, llega al minuto; es el de recién. (+)
Lo hago llamar por altoparlante avisando que es urgente y, como nunca, llega al minuto; es el de recién. (+)
(-) Me reta por el cable y lo mando a putear al ingeniero que puso pocos enchufes.
El “listo” del enfermero de los pocitos que ya colocó la vía nos saca de la discusión. El camillero pasa un brazo detrás de la espalda del señor del ojo de vidrio y los aritos brillantes y (+)
El “listo” del enfermero de los pocitos que ya colocó la vía nos saca de la discusión. El camillero pasa un brazo detrás de la espalda del señor del ojo de vidrio y los aritos brillantes y (+)
(-) lo ayuda a sentarse en la camilla. Lo levanta de las axilas, lo carga a la silla de ruedas y lo lleva al shock-room; está bastante más pálido y con la frente empapada.
Los enfermeros le ponen el tensiómetro, el saturómetro y lo conectan al monitor. La alarma comienza a (+)
Los enfermeros le ponen el tensiómetro, el saturómetro y lo conectan al monitor. La alarma comienza a (+)
(-) chillar apenas le pegan el último electrodo y, un segundo después, se escucha el grito de la cardióloga pidiendo el carro de paro. Se lo acerco y mis ojos van del hombre –acaba de cerrar los suyos y no los volvió abrir. Encima está casi transparente– al monitor en el que (+)
(-) deja su impronta una arritmia serpenteante de las más tenebrosas. Mi mano se acerca –otra vez en automático– ahora a la ingle ya sin pantalón de ese hombre al que también le sacaron su camisa a rayas manchada de marrón, mientras la cardióloga prepara el desfibrilador. (+)
(-) Efectivamente, no tiene pulso. En seguida el aparato hace un pitido avisando que ya está listo. Las paletas llegan rápidas al torso y disparan previo grito de “todos afuera”. Una chispa insolente asoma –sobre el hueco entre dos costillas– entre la piel y el metal de la (+)
(-) paleta. Los brazos del hombre suben en un abrazo al aire y vuelven a su lugar.
El monitor nos regala una raya y un trazado mucho más amigable. La alarma se calla y múltiples manos buscan –en el cuello y en la ingle– el pulso de ese hombre de ojo de vidrio y aritos (+)
El monitor nos regala una raya y un trazado mucho más amigable. La alarma se calla y múltiples manos buscan –en el cuello y en la ingle– el pulso de ese hombre de ojo de vidrio y aritos (+)
(-) brillantes cuya mano se aferra a la mía. Mi cuello gira brusco, casi cual reflejo, en busca de esos ojos –el normal y el de vidrio– cuyos párpados se alzan.
–Vi a mi mujer –pronuncia mientras me mira con las cejas en alto y la boca entreabierta.
(+)
–Vi a mi mujer –pronuncia mientras me mira con las cejas en alto y la boca entreabierta.
(+)
(-)
Le aprieto la mano y le sonrío.
La cardióloga le conecta el electro mientras llamo al laboratorio para apurar los resultados. Me informan lo que ya salió: tiene el potasio por el techo. Se lo comunico a mi compañera –también le aviso, en voz bastante más baja y señalando (+)
Le aprieto la mano y le sonrío.
La cardióloga le conecta el electro mientras llamo al laboratorio para apurar los resultados. Me informan lo que ya salió: tiene el potasio por el techo. Se lo comunico a mi compañera –también le aviso, en voz bastante más baja y señalando (+)
(-) el surco entre mis dientes de adelante, sobre la tirita de zanahoria que todavía protruye entre los suyos, la cual procede a intentar extirpar, sin un éxito rotundo, previa puteada porque no le avisé antes– y le indico al enfermero de la sonrisa de pocitos que le cuelgue (+)
(-) el suero correspondiente al paciente mientras le mando un mensaje a los nefrólogos.
Le pregunto al hombre por el teléfono de algún familiar. Se queda callado un momento y apenas pronuncia un “mi mujer”. (+)
Le pregunto al hombre por el teléfono de algún familiar. Se queda callado un momento y apenas pronuncia un “mi mujer”. (+)
(-) Busco sus pertenencias y encuentro un celular bastante parecido a un noki@ mil cien. Recorro la agenda. No hay nadie agendado como “amor” o “querida”. Tampoco un “hija” o “hijo”. Llamo al último número que marcó. Me atienden de una rotisería y casi que (+)
(-) encargo una milanesa napolitana con papas fritas: todavía no almorcé.
Paso al número que sigue. “Hola viejo”, atiende un hombre de voz rasposa –bien de fumador empedernido– y me trago las ganas de rogarle que deje el pucho –o la pipa– así no termina como su papá. (+)
Paso al número que sigue. “Hola viejo”, atiende un hombre de voz rasposa –bien de fumador empedernido– y me trago las ganas de rogarle que deje el pucho –o la pipa– así no termina como su papá. (+)
(-) Le explico lo sucedido y dice que viene en seguida; vive a tres cuadras. Se lo informo al padre, sonríe y salgo.
Avanzo por el pasillo. El señor de ochenta está sentado nuevamente en su punta de la camilla y el de la pierna salchichón, del otro lado. (+)
Avanzo por el pasillo. El señor de ochenta está sentado nuevamente en su punta de la camilla y el de la pierna salchichón, del otro lado. (+)
(-) Me acerco y les agradezco por la colaboración.
–Está bien, pero acá no nos traen a nadie más. Ahora es mi turno de acostarme –me larga el último.
Se reclina hacia el hombre de ochenta, se pone en un intento de posición fetal y casi que le apoya la cabeza sobre la falda.
(+)
–Está bien, pero acá no nos traen a nadie más. Ahora es mi turno de acostarme –me larga el último.
Se reclina hacia el hombre de ochenta, se pone en un intento de posición fetal y casi que le apoya la cabeza sobre la falda.
(+)
(-)
Avanzo hacia la entrada de ambulancias. Me muero de ganas de prenderme un pucho, pero me contengo y le mangueo un chicle a mi compañera pelirroja que entra con un paquete de los negros en la mano. Salgo, meto aire, cuento hasta cinco y largo. (+)
Avanzo hacia la entrada de ambulancias. Me muero de ganas de prenderme un pucho, pero me contengo y le mangueo un chicle a mi compañera pelirroja que entra con un paquete de los negros en la mano. Salgo, meto aire, cuento hasta cinco y largo. (+)
(-) Inundo el cielo celeste con un aroma a menta fuerte.
Un hombre se acerca y me consulta con voz rasposa por dónde se entra al shock-room. Le pregunto si es familiar del hombre del ojo de vidrio y los aritos brillantes y asiente. Me presento y le explico cómo llegar.
(+)
Un hombre se acerca y me consulta con voz rasposa por dónde se entra al shock-room. Le pregunto si es familiar del hombre del ojo de vidrio y los aritos brillantes y asiente. Me presento y le explico cómo llegar.
(+)
(-)
–Pida por la cardióloga así le cuenta un poco más sobre la situación de su padre –le indico–. Él anda preguntando por su mujer... –agrego.
–Qué raro. Mamá nos dejó hace cinco años ya –una fina película de agua parece humedecerle un segundo los ojos.
(+)
–Pida por la cardióloga así le cuenta un poco más sobre la situación de su padre –le indico–. Él anda preguntando por su mujer... –agrego.
–Qué raro. Mamá nos dejó hace cinco años ya –una fina película de agua parece humedecerle un segundo los ojos.
(+)
(-)
Pestañea, respira hondo y larga una bocanada con el mismo aroma a pipa del padre. Su nuez de adán prominente sube y baja a la vez que cierra la boca.
Me olvido del pucho, del chicle, del cielo con olor a menta fuerte y lo acompaño al shock-room. (+)
Pestañea, respira hondo y larga una bocanada con el mismo aroma a pipa del padre. Su nuez de adán prominente sube y baja a la vez que cierra la boca.
Me olvido del pucho, del chicle, del cielo con olor a menta fuerte y lo acompaño al shock-room. (+)
(-) El hombre de la pierna salchichón, ahora sentado, vuelve a recostarse sobre la camilla del pasillo.
• • •
Missing some Tweet in this thread? You can try to
force a refresh