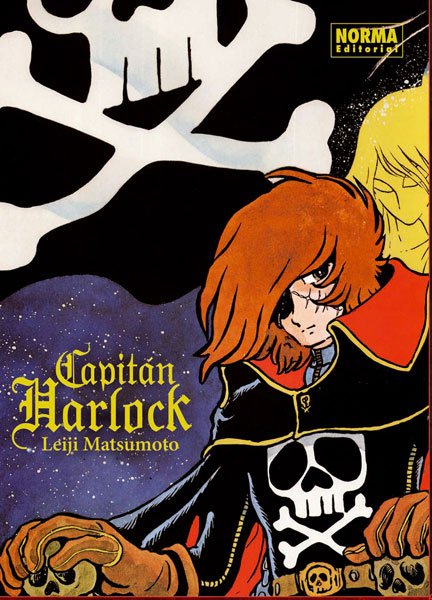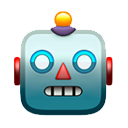Ella me habló de la muerte después de la siesta. Recién mareado al abrir los ojos. Me la puso delante.
La muerte para un niño es un hecho que no toma cuerpo hasta que se lleva uno. Es habitual comenzar a preguntar sobre ella a los cuatro o cinco años.
Ella no era así, ella se sentó con dificultad en una butaca de mimbre y mirando las hojas del árbol me disparó la cosa como el que pide que le acerques las zapatillas de estar por casa.
Mi bisabuela estaba contenta con la forma en la que se habían cumplido sus sueños que eran pocos y justos.
Grité que no me quería morir y la gente en la calle debió pensar que alguien estaba luchando contra una sentencia. Ella no se movió, dejó que pasara la tormenta. Me acarició el pelo permitiendo que se me llenara la cara de lágrimas.
Me fui de aquella casa con la equis marcada en el mapa. Se quedó en la terraza, le costaba moverse y aquel sitio era idóneo para ver y mirar como ejercicio. Durante unos días me costó dormir.
Ahora cuando paso por delante de aquella casa echo de menos el árbol. Se deshizo también con el tiempo. Demasiadas hojas e historias terminaron por agotarlo.