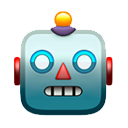–¿Eso es lo que lo trae por acá? –pregunto.
Asiente y se levanta el pantalón.
(+)
–Sí, dotorcita, yo trato de curarlo siempre que puedo, pero está más feo…
Tiene puesta una venda manchada con tierra y suciedad. Me coloco un par de guantes, se la saco y la tiro al tacho. Abre los ojos grandes ante tal acción y casi se le caen las lágrimas.
(+)
–No se preocupe, que después le doy algunas nuevas –le aclaro.
Se lleva la mano al pecho y respira. Me dice que gracias.
Debajo de la venda hay una gasa con olor francamente a podrido, aunque no es solo a podrido, es un olor demasiado fuerte, que inunda el consultorio (+)
(+)
(+)
–No haga eso, dotorcita –pronuncia con tono intermedio entre ruego y orden–. ¿Con qué me voy a tapar este aujero si no?
Le digo que por ahora lo voy a vendar y que le prometo que le compro un gorro nuevo, pero que ese está sucio y lleno de gusanos y es necesario tirarlo. (+)
–Me olvidé. Tengo esto para vos –dice mientras estira la mano.
Es un frasco de esos marrones, chiquito, con tapa negra.
–Usá solo lo necesario y después me lo devolvés –dice.
Es el éter que le pedí.
(+)
–¿Tenés un agusanado? –me pregunta uno de los clínicos.
(+)
–Sí, muy. ¿Sabés si el éter puede llegar a dejarlo ciego? No es que se lo voy a poner en el ojo, pero está cerca la herida, y del oído también.
(+)
–Mirá, la verdad es que no tengo idea, pero si no le sacás los gusanos, se va a quedar sin ojo, sin oído y sin cerebro, así que dale sin asco.
Otra vez se me paran los pelos de los brazos. Me pongo el frasco en el bolsillo y voy para donde se informan las tomografías. (+)
A mitad de camino me encuentro con la imagenóloga que viene agitando la hoja y las placas, con la cara más roja que cuando en la primaria le dijeron a miguelito que yo estaba enamorada de él –lo que era totalmente cierto– y empapada en transpiración. (+)
–Están adentro –dice agitada.
Le hago señas de que frene.
–¿Adentro de dónde? –pregunto temerosa de la respuesta que creo que ya conozco.
–Del cráneo.
Me olvido del éter y llamo a la neurocirujana. Le cuento el caso. No responde.
(+)
Me olvido del éter y llamo a la neurocirujana. Le cuento el caso. No responde. Le pregunto si sigue ahí. Dice que sí. Solo eso, “sí”. Ni “ahí bajo”, ni “pedile un laboratorio”, ni “¿cuántos años tiene?”. Solo “sí”. “Sí” y silencio. (+)
Mira las placas, el informe y vuelve a las imágenes. En las planchas no se ven tan bien los bichos como en la computadora. Va a la consola y vuelve más pálida de lo que estaba.
–Necesito a un oftalmólogo –dice.
(+)